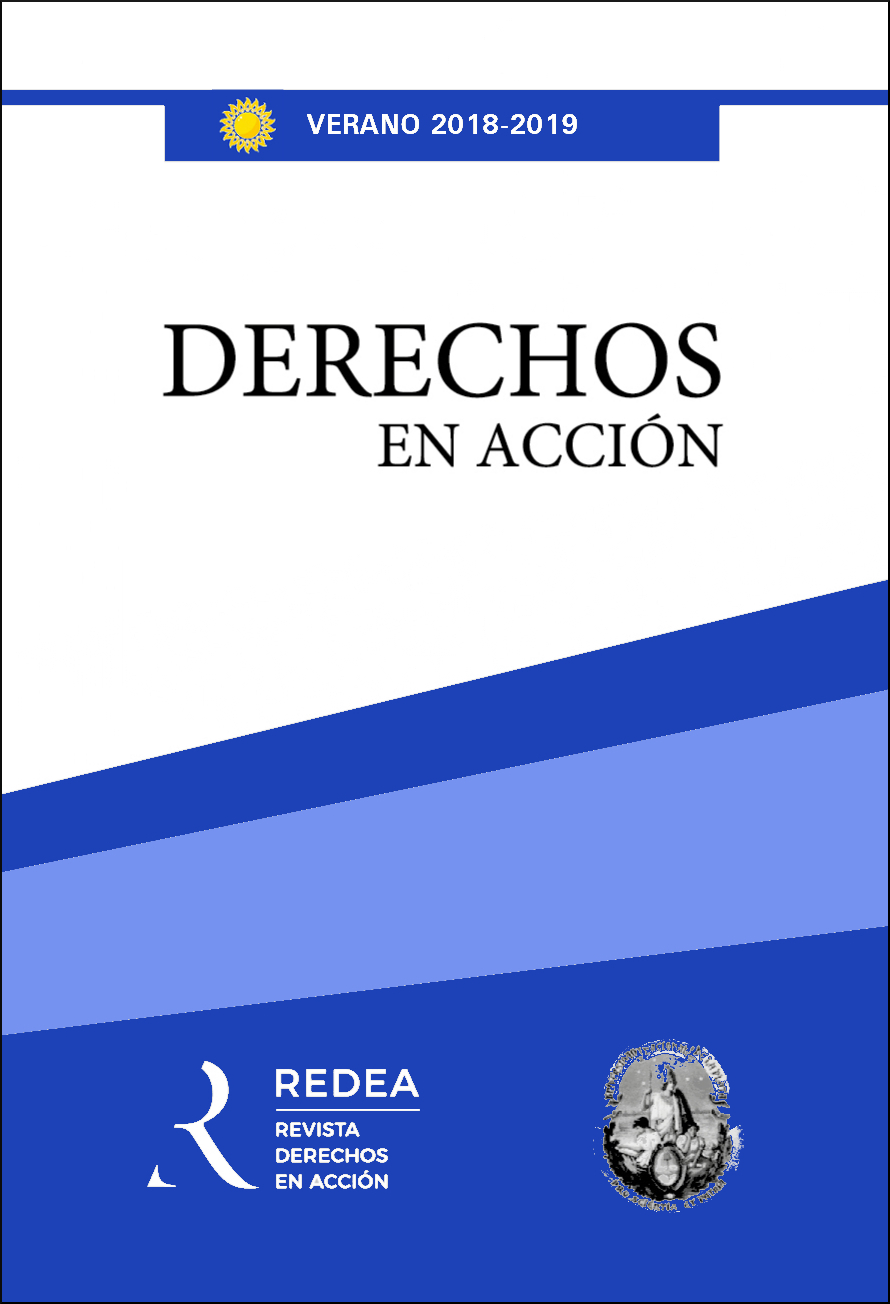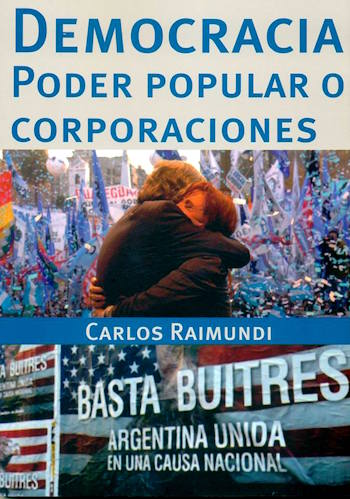Tsé Kung preguntó acerca del gobierno. El Maestro dijo: los requisitos del gobierno son tres: que haya suficientes alimentos, suficientes pertrechos militares y confianza del pueblo en su soberano. Tsé Kung dijo: ¿y si hubiera de prescindirse de dos de ellos? El Maestro contestó: que sean los pertrechos militares y el alimento. Porque desde antiguo la muerte ha sido la suerte de todos los hombres; pero si el pueblo no tiene fe en los que lo rigen, entonces, no hay modo de que se sostenga el Estado”. Confucio
“El siglo XX demuestra que el triunfo de los ideales de la justicia y la igualdad siempre es efímero, pero también que, si conseguimos preservar la libertad, siempre es posible comenzar de nuevo. Es necesario conservar la esperanza incluso en las situaciones más desesperadas”.
Leo Valiani
Posibilismo - Corrupción - Ineficiencia
Reconocidos los partidos políticos por la Constitución Nacional de 1994 (artículo 38) como instituciones fundamentales de la democracia, su fracaso estrepitoso como mediadores entre el Estado y la sociedad guarda relación directa con el deterioro democrático.
La década menemista fue crucial para la deslegitimación de la política, pero el proceso se había iniciado con anterioridad. Valiéndose de la prohibición de la política, la dictadura había conculcado todos los derechos, desde la vida hasta la prosperidad. Por eso, como la negación de la política fue sinónimo de oscurantismo, su reaparición a principios de los 80 se asoció con el renacimiento de la esperanza.
Estaba fresca la experiencia de los 70, que había sobrevalorado al activismo como factor de cambio, y ya sea por desconfianza o por temor a la influencia de la movilización popular en la toma de decisiones, Alfonsín optó por desmovilizar a la sociedad. Una vez abandonada la mística del proyecto compartido que había dado forma a los inicios de la democracia, la política se retrotrajo progresivamente hasta refugiarse en el espacio defensivo del posibilismo. El ámbito de lo público, al ausentarse el pueblo que le diera contenido, se convirtió en el terreno más propicio para que los mercados se desplegaran a sus anchas.
Corolario: golpe de mercado, y una sociedad inerme para enfrentarlo; peor aún, siquiera para entenderlo. Y la oferta electoral de 1989, reducida a tres variantes de derecha: la neoliberal a ultranza de Álvaro Alsogaray, que obtuvo el tercer puesto; la institucional-moderada de Eduardo Angeloz; y el populismo-conservador de Carlos Menem, que se alzó con el triunfo.
La hiperinflación operaba como un factor tan fuerte de desintegración social que la mayoría de la sociedad apoyó el shock estabilizador de Menem-Cavallo por sobre cualquier otro valor. La estabilidad monetaria pudo más que la corrupción, el autoritarismo y la profunda desigualdad social que ella misma generaba.
A tono con la tendencia mundial, los comunicadores del régimen convirtieron los intereses de los grandes grupos financieros en el sentido común de una sociedad anestesiada, que terminó por justificar los atropellos propios de semejante modelo en materia de transferencia de poder estatal, repliegue de los organismos de control, sumisión de la justicia, desempleo, endeudamiento. En fin, todos los indicadores de una economía sana se subordinaron a la sensación de abundancia que infundía aquel esquema, a partir del dinero que ingresó por las privatizaciones y la enorme liquidez monetaria a nivel internacional.
El menemismo no se limitó a transferir patrimonio estatal, sino que impuso la cultura de la veneración del beneficio económico antes que cualquier otro valor. Y lo logró mediante la aplicación del método decisionista.
El decisionismo consiste en ubicar el concepto de emergencia por encima del estado de derecho. La crisis fue presentada con tal dramatismo, que una mayoría terminó por justificar que se avasallara a la Justicia y se disciplinara al Parlamento para permitir que el Ejecutivo tomara decisiones con la urgencia que aquella demandaba, sin tener que esperar los interminables plazos del debate republicano.
José Nun describe a Menem como la encarnación del populismo conservador y provinciano, ése en el cual el caudillo del lugar goza del derecho casi absoluto de fijar la ley, dispensando castigos y favores, y sin conocer ataduras morales o ideológicas con la finalidad de acumular todo el poder y la riqueza posibles, en connivencia con sus familiares, amigos y cortesanos.
El esplendor del modelo coincidió con el más profundo vaciamiento institucional. La combinación entre decisionismo y codicia resultó letal para la política. La ideología neoliberal se regocijaba con el progresivo descrédito de la misma. Aunque desacreditar, sin beneficio de inventario, a toda “la política”, constituye -también ello- una estrategia política.
Ahora bien, qué otra situación que no fuera de crisis profunda podía resultar de un modelo económico-social basado únicamente en el mercado financiero y despojado por completo de ideas rectoras como la producción y el empleo; un modelo cuyo perfil industrial descansó durante los últimos veinticinco años sobre las consignas: “da lo mismo producir acero o caramelos” y “la mejor política industrial es aquella que no se tiene”.
A qué otra situación que no fuera el desamparo podía llegar una sociedad que se quedaba sin Estado. En qué otra situación que no fuera la de indefensión frente a los poderes económicos puede estar una democracia donde la política se identificó, sucesivamente, con el posibilismo, la corrupción y la ineficiencia.
La evolución del sistema de partidos
El 24 de marzo de 2001, el ajuste estructural cumplía veinticinco años de ser aplicado oficialmente desde el Estado. Merced a ello, con cada factor de la economía que tanto el Estado como el aparato productivo nacional iban transfiriendo a los sectores más concentrados del poder, ya fueran estos nacionales o trasnacionales, se cedía una porción directamente proporcional de poder político. Se trató de la cesión de instrumentos de negociación política que hubieran dotado al Estado, en tanto agente de representación social, de mayor nivel de determinación o incidencia sobre la realidad, frente a un poder económico que se iba afianzando progresivamente.
Desde luego, esto se dio en un marco de condiciones internacionales favorable a la licuación de recursos políticos estatales, a expensas de las organizaciones económicas. Es cierto. Pero también lo es que las deficientes políticas internas aplicadas por los sucesivos gobiernos a partir de 1983, sin hacer las consabidas pormenorizaciones al respecto, acentuaron las consecuencias de dicha tendencia.
El remanido argumento de la crisis irremediable sirvió, ya desde entonces, para defender las peores salidas, incluso en nombre del progresismo. Se trató de una línea argumental perversa, que utilizó la técnica de ponernos frente al abismo para justificar lo que de otro modo hubiera resultado injustificable. De todos modos, esto no implica ignorar la responsabilidad histórica del progresismo, que careció de alternativas políticas viables frente a la “irremediabilidad del abismo”. En 1989, el entonces diputado por el PJ Domingo Cavallo aconsejaba a los organismos financieros no prestar dinero a la Argentina. Esto no debió leerse sólo como una conspiración del mercado, sino también como un síntoma inequívoco de cómo se había dilapidado el respaldo popular que el gobierno de aquel momento había obtenido en 1983.
La UCR se limitó a una oposición formal, resignada a no afrontar la batalla cultural ni a disputar el poder. Dejó libre un espacio que el Frepaso ocupó con éxito, al principio, terciando en el esquema bipartidista tradicional.
El menemismo no fue sólo una aberración. Fue una aberración impulsada por la coalición de intereses más poderosa que jamás haya tenido lugar en la historia argentina. Desde el apoyo internacional hasta los medios de comunicación; desde el cómplice aplauso empresario hasta el cómplice silencio sindical; desde la mayoría parlamentaria hasta la mayoría de gobernadores; desde el control de la Justicia hasta el soporte del más pequeño Concejo Deliberante.
El desenlace más previsible de esta simbiosis entre la matriz burocrático-autoritaria del sistema de gobierno argentino y un monopolio tal de poder debió ser la perpetuación; construir un partido-de-estado inconmovible por décadas. Si por algo ese desenlace no se produjo, y Menem fue desplazado del gobierno, fue, precisamente, porque existió la Alianza. Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, frente a un gobierno que había prostituido esos pilares.
Con estos antecedentes, la Alianza se presentó como un punto de inflexión histórico respecto de toda una cultura del gobierno, pero no fue Así. Resultó, a la postre, inoperante, cuando no complaciente, con la ideología de mercado, el eficientismo a ultranza y el darwinismo social que la cultura dominante impuso a lo largo de los 90.
Conceptualmente, constituir tal Alianza no tenía por único objetivo desplazar a Menem, sino fundamentalmente invertir aquella tabla de valores. Sólo consiguió lo primero, defraudando profundamente la esperanza que había despertado en la gente. Y sólo lo consiguió a medias, porque no desterró la posibilidad del menemismo de volver al gobierno, sino que la mantuvo vigente. Una vez más, se incumplió el contrato, y esta vez se trataba de la última alternativa de cambio visible por aquellos tiempos.
El Frente, débil en estructura respecto de la UCR, pero con gran dinamismo para incidir en la agenda nacional, estaba llamado a ganar la batalla por una nueva cultura política, aunque perdiese la contienda por la estructura. Sin embargo, no sólo fue incapaz de inocular a la Argentina y al sistema político en general con las nuevas formas de hacer política que había levantado como insignia desde su origen, sino que muchos de sus más importantes dirigentes terminaron por mimetizarse con los mismos vicios de la vieja política que, hasta poco tiempo antes, el propio Frente había denunciado.
El encanto que el Frente despertaba recaía en la habilidad de Carlos “Chacho” Álvarez para interpretar el humor mayoritario y confeccionar, a partir de ello, la agenda política alternativa. Pero, Así como en el caso de la UCR la historia y la institucionalidad por sí solas no alcanzaron para que se mantuviera en pie, en el otro extremo, el desapego total por la historia y la institucionalidad terminaron por dejar al Frepaso también a la deriva.
“Después de doce años, Menem trata de volver a un lugar que no acepta haber perdido; y Álvarez se retiró de todos los espacios que había ganado, incluso del frágil instrumento político que inventó en los noventa”, sintetiza Beatriz Sarlo en un artículo de agosto de 2001 que, sugestiva y visionariamente, titula: “Ya nada será igual”. Incapaz de construir paradigmas sustitutos, la experiencia frentista nació y se agotó en el talento de Chacho Álvarez.
La dirigencia política fue la responsable principal del hundimiento argentino. Pero también fue la sociedad la que legitimó, con el voto, a esa misma dirigencia; la que le delegó el poder de decisión, permitiendo que ese modelo perverso pudiese desarrollarse. Luego, cansada de contemplar pasivamente el proceso como mera espectadora, la sociedad reaccionó con vehemencia.
El proceso de movilidad social descendente no lleva automáticamente a la clase media al descubrimiento y aceptación de una nueva conciencia de clase; la trayectoria puede ser larga, señala James Petras.
Lo que está claro es que los privilegios de la clase media han muerto: excesivo consumo, escuelas privadas, medicina prepaga, etc. La actual lucha popular no es para que la clase media recupere su status privilegiado: es para ver cómo compartir, trabajadores y clase media, la escuela pública y un sistema de salud que tienda a la excelencia, y que estos sistemas de educación y salud estén disponibles para ambos, continúa, con cierto voluntarismo, Petras en pág. 13.
En definitiva, debemos buscar en la proletarización de los trabajadores de la medicina, maestras, trabajadores sociales, etc., un resultado potencialmente creativo: el descubrimiento de una nueva identidad, solidaridad y concientización.
Lo que también debe quedar claro es que aquellos privilegios no eran buenos, y estaban condenados al fracaso. ¿Cuánto tiempo más hubieran podido sostenerse aquellos niveles de consumo en el marco de la desindustrialización, la evasión impositiva, la fuga de capitales y la corrupción estructural? ¿Cuánto tiempo más podía durar la deserción del Estado de sus responsabilidades esenciales?
Amplios sectores sociales usufructuaron durante algunos años de las ventajas que el modelo les brindaba. Pero tarde o temprano, lo que habían interpretado como un éxito en materia de ahorro fiscal -debido al retiro del Estado- terminó convirtiéndose en una erogación mayor en términos sociales y económicos.
Los pobres que, paulatinamente, eran desplazados de sus puestos de trabajo, fueron los primeros en movilizarse. Pero no encontraron eco suficiente en otros segmentos sociales, de modo de recomponer la alianza entre sectores bajos y medios y adquirir la capacidad de influir en la toma de decisiones. Mientras las capas medias lograran mantener un cierto nivel de ingresos, la corrupción menemista no fue acicate suficiente para su movilización. Fue a partir de la confiscación de sus depósitos bancarios que se reinvolucraron con lo público, contribuyendo nada menos que a la caída del presidente De La Rúa. Y generando, a partir de allí, un compilado de organizaciones populares tácitamente vinculadas por la demanda de Verdad, Justicia, Fin de la Impunidad y Equidad Social.
Muchas de ellas se retiraron del espacio público una vez satisfechas sus demandas particulares. Pero este proceso arroja como saldo positivo un cierto avance en la coherentización y socialización de la demanda de una nueva tabla de valores capaz de redefinir la base ética sobre la cual descansará la república próxima a iniciarse.
En términos de final del ciclo histórico de indiferencia social, el elevado tono crítico hacia el sistema político resultó positivo. Fue bueno que subiera en la preferencia popular un político como Luis Zamora, que dejó atrás el dogmatismo, hizo una crítica de sí mismo y propuso ir tan lejos como el compromiso de sus seguidores se lo demandara. Fue bueno que encabezara las muestras de opinión una persona como Elisa Carrió, que enarbola principios y valores, antes que las remanidas promesas de la política tradicional en las que nadie cree, augura sacrificios a tono con la cruda realidad cotidiana que atraviesan millones de argentinos, y da testimonio de ello con su conducta. Fue bueno que miles de radicales se dieran cuenta, de una vez por todas, de que ya no tiene sentido conservar un sello partidario, por más añejo que sea y más arraigado que esté en los sentimientos, si en su nombre se traicionaron los postulados que le dieron origen hace más de cien años. Y se resitúen en un nuevo tablero político. Y es bueno, finalmente, que el PJ pugne por recuperar, aunque sea en su discurso, algunas de las esencias sociales de la doctrina de Perón y Evita. Es una forma de devolvernos cierta cuota de argentinidad, completamente degradada durante la década menemista.
En definitiva, la Argentina sufrió transformaciones extraordinarias a lo largo de las últimas décadas -patéticas varias de ellas-. Pero a su vez, mantuvo un sistema político derruido, moldeado para una etapa del pasado, para un país que ya no era, que muy poco tiene que ver con el que resultó de esas profundas modificaciones.
La volatilidad partidaria del presente tiene que ver con el período de readaptación del sistema de partidos, no sólo al nuevo perfil de país, sino también a la tendencia internacional, que marcha hacia la formación de afinidades o familias mayores de partidos, en la medida en que avanza un nuevo tipo de interacción económica, social y política.
Esto debe marcar, además, el camino hacia la búsqueda de políticas comunes para la superación de la crisis a nivel regional.
Volviendo a la Argentina, nuevos partidos que expresen nuevas realidades deben dar cuenta de los cambios que esa nueva realidad demanda en materia de organización interna, financiamiento, derechos y obligaciones de los adherentes, integración de ciudadanos independientes, formación de coaliciones, articulación con los movimientos sociales, sistema electoral, recuperación de la idea de mandato y representación, rendición de cuentas, revocación de mandatos, etcétera.
Todos estos puntos son parte de la necesaria y profunda refundación de las instituciones políticas argentinas.
Más allá de sus diferencias, tanto Lenin como Gramsci planteaban que el Estado es el objetivo a conquistar para extender la hegemonía política. No obstante, el retroceso estatal respecto del poder económico ha alcanzado tal proporción, que en una realidad como la Argentina, aparece como secundario el planteo de que A, B y C disputen qué tipo de política desplegar desde el Estado. El planteo previo y principal debe ser qué tipo de acuerdos deben alcanzar A, B y C desde la política para recuperar para el Estado cierta aptitud regulatoria del poder económico.
La presente etapa de la Argentina no se limita, pues, a la disputa por el gobierno, sino por la Nación. Aquí noto un dato relativamente alentador. Lo constituye el hecho de que se está desplazando definitivamente la vieja bipolaridad ostentada por los grandes partidos tradicionales hacia una nueva, en la cual el PJ puede llegar a ser articulador de un nuevo polo de centroderecha. Por su parte, la UCR, al no poder serlo respecto de la centroizquierda, habrá perdido su destino como proyecto de mayorías. Sólo podrá mantener algunas intendencias y reciclar sus diferentes vertientes en alguna de las restantes opciones electorales. Los grupos más liberales de derecha se recostarán sobre Ricardo López Murphy; los más moderados se satelizarán con el PJ; y los sectores progresistas, que soñaron con una UCR socialdemócrata o de centroizquierda -dando testimonio de ello en los hechos, y no sólo con un discurso hipócrita- adscribirán al liderazgo de la diputada Elisa Carrió y se recompondrán a través de la nueva alternativa que ese liderazgo representa.
El hecho de que los gobiernos no justicialistas no terminaron bien sus mandatos desde 1983 en adelante es un dato de la realidad. Excepto en los primeros años del gobierno de Alfonsín, el país se ha debatido en medio del dilema PJ o crisis. Esta situación, sumado a que ese partido exhibe una mayoría de gobiernos provinciales, genera en la opinión pública interna tanto como en la externa, la sensación de ser el más eficaz a la hora de tomar las riendas de la administración del país. Según este planteo, las otras alternativas sirven, a lo sumo, como partidos de denuncia y control legislativo, en una suerte de pri-ización de la política argentina y el PJ aparece como el único partido capaz de asegurar la gobernabilidad.
Esta dialéctica cuasi-permanente partido de gobierno-partido de control, hizo que al PJ no le importara demasiado el signo de la fuerza que denuncia y controla, porque nunca crecerá lo suficiente para amenazar su hegemonía. Además, con la UCR resignada a no discutir el gobierno por muchos años, no le es difícil cooptar a algunos de sus referentes, achicando Así el espacio de la oposición. Un polo político nunca llegará al gobierno, y el otro nunca se va a retirar de él. Desde esta perspectiva, las alternativas de gobierno se dirimen en la interna del PJ.
Esta visión hegemónica del rol del PJ mutila, por una parte, la posibilidad de un cambio profundo de la estructura de poder y, en el plano instrumental, le permite readaptar en cada etapa los mecanismos electorales a la medida de sus propias necesidades. Se corre el riesgo de cristalizar el sistema de privilegios e iniquidad distributiva y, al mismo tiempo, de retroceder hacia niveles de concentración política reñidos con la democracia moderna, con fuertes reminiscencias pre-republicanas.
Este esquema, vislumbrado ya en 1989, alcanzó su confirmación en los comicios de 1995, cuando se echó mano de la opción “Menem o caos”, y se consolidó con la caída de De la Rúa en diciembre de 2001, a partir de la cual la salida toma diversas formas, pero todas dentro del PJ.
La situación no se reduce a una lectura hecha por los analistas políticos. Es el propio PJ el que toma nota de esto y se lo hace sentir al país.
Desde el punto de vista de la calidad democrática, si la gobernabilidad la garantiza un solo partido sin lugar a la alternancia, queda demostrada, a las claras, su precariedad. Pero además, en una crisis como la presente, el hecho de que la gobernabilidad recaiga finalmente en un solo partido, posiciona a éste no sólo como opción política sino también como sostén de la estructura económica, pasando del ciclo del PJ como partido de gobierno, al ciclo del PJ como partido de Estado.
No se trataría, entonces, de la refundación a partir de nuevos valores que proponemos a lo largo de este trabajo, sino de la reorientación del presente sistema de poder.
Esta alternativa ya había sido ensayada por el establishment político y económico durante la década de Menem, pero por sus propios errores no pudo concretarse. Por eso, al reiterarse la crisis de gobernabilidad de un gobierno no justicialista, y esta vez en circunstancias más graves aún que la anterior, se puso en marcha una estrategia actualizada, corregida y aumentada. La trampa consiste en que esta vez los candidatos surgidos del PJ no disputan únicamente el primer puesto en la elección, sino también el segundo. La diferencia entre partido de gobierno y partido de Estado radica en que, en el primer caso, otra fuerza política mantiene el espacio de la oposición, mientras que, en el segundo, oficialismo y oposición son espacios ocupados por el mismo partido, relegando a las otras alternativas a un lugar muy marginal que las descarta como opción de poder en el corto y mediano plazo.
Cabe señalar, además, que el objetivo de esta etapa no se limita a lograr que el partido de Estado concentre para sí los roles de oficialismo y oposición. A su cargo queda, también, la re-unificación del establishment económico, esta vez con carácter más estable y definitivo. Cuenta, para esto, con la vertiente empresaria vinculada con industrias extractivas y nichos de exportación, con los grupos financieros internos y externos, incluidas las prestadoras de los servicios privatizados.
El tr?pode Cavallo-Menem-Duhalde conjugó, durante los 90, el acuerdo entre el liberalismo económico, el folklore populista de los caudillos federales con síndrome feudal y el aparato clientelar del conurbano. Esto marcó la hegemonía política del PJ. Luego, la versión actualizada la interpretó la nómina de candidatos, que fue desde Kirchner hasta Menem, pasando por Rodríguez Saa, Reutemann, De la Sota y el propio Duhalde.
Su misión histórica es la reconducción gatopardista del régimen de poder, sin cambios profundos que modifiquen su estructura, sino, por el contrario, consolidándola. Y, al quedar descartada como opción de gobierno cualquier otra alternativa, demostrar el fracaso de las fuerzas políticas que se fueron articulando en los últimos años, tributarias de la crisis del bipartidismo. Una nueva estructura política está a punto de cristalizarse y, lejos de oxigenarse con nuevas alternativas, reforzaría un régimen de partido único capaz de generar y controlar su propio recambio, según lo indique cada circunstancia.
Esta trampa electoral y política debe ser claramente denunciada. Merece un enfrentamiento que vaya más allá de lo táctico, y le contraponga una arquitectura de ensamblaje social y político de su misma envergadura estratégica. Una opción político-electoral que no sólo esté en condiciones de disputar el comicio sino de sostener un eventual gobierno, de modo de deslegitimar el hegemonismo descrito.
Es bueno decir que los nuevos códigos políticos que propiciamos no implican terminar únicamente con lo malo que las derechas le han deparado históricamente a la Argentina. También cortar con la mezquindad, la orfandad de proyecto y la no-vocación de poder real de las izquierdas y el denominado progresismo. Ese no-salto-de-calidad que demostraron cada vez que hubo que pasar de la denuncia a la construcción.
Gianfranco Pasquino, intelectual y político, ex senador del PDS italiano, en su penúltima visita a nuestro país, en 2001, comentó sobre esto: “La izquierda debería aprender de la derecha que el mérito y el talento individual deben ser premiados. Que la izquierda sería mucho mejor si la solidaridad fuera acompañada por el mérito y el talento. Los méritos y los talentos no están en contradicción con la posibilidad de crear una sociedad más ecuánime y más justa. De hecho, una sociedad que no premia los méritos y los talentos no es una sociedad justa.”
Y en otro tramo sostiene: “Hay políticos de izquierda que creen que la izquierda puede influir sobre el poder desde la oposición y se quedan allí, no quieren gobernar. Esta posición es insostenible: no se puede gobernar desde la oposición”.
En otro pasaje de la entrevista, cuando fue interrogado sobre las causas que hacen que el progresismo llegue al gobierno con discursos encendidos, y olvide pronto sus posiciones de barricada, Pasquino aseveró: “el político de izquierda debería ser más sincero, y decir que no se puede cambiar todo e inmediatamente”. Sobre este tema, escribí en 2001: “Fue un error no haber efectuado una tarea pedagógica, no haber explicado con claridad la extrema complejidad que implica la gestión de gobierno, la estrechez de los márgenes de autonomía de la política en un proceso inédito de transferencia de poder de lo político hacia lo económico. No haber sabido trasmitir que las limitaciones de un gobierno no siempre derivan de una claudicación (n. del autor: aunque el desgaste y el desenlace del gobierno de De la Rúa sí derivaron de ella). Que la diferencia entre la oferta electoral y la gestión no obedece necesariamente a una traición ideológica.
Que en la campaña proselitista nos interpela un electorado mayoritariamente demandante de equidad, y en el instante de votar cada uno de esos demandantes de equidad individualmente considerado vale exactamente lo mismo que el ejecutivo de una multinacional o el gerente de una corporación financiera: una persona igual un voto, prescindiendo de su condición. Pero únicamente en ese instante, aquel en que se emite el voto.
Un minuto después “vuelve el pobre a su pobreza/vuelve el rico a su riqueza/y el señor cura a sus misas”. Y el ayer postulante -hoy gobernante- pasa a ser interpelado no sólo por las masas de votantes, sino además por un entramado de intereses cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente muy poderoso, a quienes la década menemista dotó de todos los recursos políticos y de todos los reaseguros jurídicos necesarios para extorsionar de modo sistemático a aquel gobierno que desde una visión progresista se propusiera modificar esa ecuación.
Nada más ajeno a m? que hablar desde la resignación. Mi planteo no va dirigido a concluir en que “no se puede”. Pero convengamos que el progresismo, si realmente tiene vocación de mayorías y voluntad de ejercer el poder, se debe a sí mismo una rectificación histórica. Y esta es, de una vez por todas, hacer una evaluación realista de cuál es la correlación de fuerzas políticas vigente. Para cambiar la realidad hay que partir de una correcta lectura de la misma. Si partimos de una premisa falsa, o cuanto menos voluntarista, la receta a aplicar también lo será. Y repetiríamos el fracaso.”
En nuestro país, el progresismo, la izquierda o como quiera llamársele, no puede seguir siendo cosas como el estado burocrático, la economía cerrada, la subestimación de las libertades individuales, la oposición al cambio tecnológico o la pretensión de plasmar la sociedad según el proyecto de una vanguardia intelectual. S?, en cambio, la extensión de la democracia, de las libertades, de los derechos, el apoyo de la acción pública para corregir los excesos del mercado en defensa de los más débiles, el reencuentro política-ética, la inclusión e integración social. Eso s?, siempre estarán presentes los sueños: si no descubrimos en el presente un vínculo con el futuro, desaparecemos.
Naturalmente, no conseguiremos hacer realidad siempre todas estas cosas, lo que nos lleva a mantener inalterable nuestra vocación por la utopía.
La utopía se autodestruiría si lograra su plena realización. Nuestras metas son demasiado elevadas para alcanzarlas por los medios tradicionales como la fuerza o el consenso. Si utilizáramos la fuerza, destruiríamos la libertad, que es la gran utopía. Y lograr un gran consenso implica atenuar y edulcorar aquellas propuestas de cambios más radicales.
Paradójicamente, la utopía pierde cuando resulta vencedora, y únicamente se mantiene en pie cuando no vence. Saberlo es la condición para hacer una buena administración del progresismo con sentido político.
La demanda de programa y “experiencia de gestión”
Antes de cualquier otra cosa: la Argentina está como está por responsabilidad de los que la gestionaron. No es creíble centrar la crítica en quienes no lo hicieron.
El fracaso de la Alianza, que contaba con un acabado instrumento programático como la carta de los argentinos, elaborada en un instituto de supuesta excelencia dirigido por un ex presidente como Raúl Alfonsín y sus ex ministros Dante Caputo y Rodolfo Terragno, habla a las claras de la no correspondencia entre rigor operativo del programa y suceso político.
Para corroborar esta afirmación, baste recordar algunas citas textuales de aquel instrumento, que tornan redundante cualquier comentario: “la Alianza se propone construir una sociedad más justa, más rica; su programa se aplicará con energía y eficacia políticas que integren el crecimiento de la economía y el desarrollo social. Recuperaremos el acceso y la estabilidad del trabajo, y el imperio de la ley con la fuerza que nos da una sociedad hastiada de delitos sin castigo. A lo largo de su gobierno, la Alianza se propone alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del 6% anual y de inversión del 30% del PBI, un nivel de exportaciones de 50.000 millones de dólares y de desempleo del 6%. La Alianza propone, en síntesis, sus ideas y proyectos con un estilo y un contenido de gobierno claramente distintos a los de la administración que concluye”.
Otro cabal ejemplo fue el descalabro de la devaluación de Jorge Remes Lenicov, un economista “serio” que expuso quincenalmente su “programa” en las columnas económicas del diario La Nación durante los últimos dos años.
¿Cuáles fueron los detalles del programa del precandidato Carlos Menem, más allá de la dolarización, la alianza estratégica con los EE.UU. y el desarrollo de una banca “off-shore”? ¿Cuál fue el programa de los gobernadores De la Sota, Rodr?guez Saa y Kirchner, que no fuera exhibir su administración provincial, con claros componentes de feudalización de sus territorios, y pertenecer al PJ, asociado con la gestión?
La crisis argentina no es de programa sino, por una parte, de valores y, por la otra, de sustentabilidad política y social. Por ese motivo, debemos plantarnos antetodo en una tabla de principios indeclinables, que sean los ejes de un nuevo contrato moral que inspire en el pueblo la percepción de que su cumplimiento es materia innegociable. En otras palabras, la certeza de no transar. No transigir con los intereses y las personas responsables de haber vaciado moral y económicamente al país; fortalecer el bloque regional ampliado como sujeto activo de un nuevo equilibrio de poder mundial; pugnar por la DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. Cada propuesta debe estar teñida del valor Igualdad, Justicia -no solamente desde el punto de vista ético y judicial sino distributivo; en cada medida habrá más Estado, no más estatismo; más protagonismo social, no más demagogia y clientelismo.
Por último, el establishment insiste en poner como requisito de la “gobernabilidad”, el hecho de tener “experiencia de gestión”. Sobre esto se puede decir brevemente que muchos de los funcionarios que gobernaron la Argentina durante las últimas décadas han rotado por diversas responsabilidades de gestión, gracias a lo cual están dotados de una gran “experiencia”. Ahora bien, a juzgar por el estado en el que, tras su paso, han dejado la cosa pública, no aprobarían una mínima prueba de control por resultado. La experiencia de gestión no equivale, por lo antes dicho, a capacidad de gestión.
La sustentabilidad social del esquema alternativo
Este tramo no me pertenece. Su autoría intelectual corresponde a José Nun quien, citando a Primo Levi, señala: es ingenuo, absurdo e históricamente falso creer que un sistema infernal como el nazismo santifica a sus víctimas; por el contrario, las degrada y hace que se le parezcan.
Han trascurrido demasiados años de arbitrariedades -retoma Nun- de corrupción, de nepotismo, de desprecio por la justicia, de mafias a todos los niveles, de inseguridad en el trabajo o en la calle, de sálvese quien pueda, de impunidad y de premios a los pícaros como para imaginar que, de pronto y en medio de una descomposición social semejante, pueden florecer masivamente en la Argentina la solidaridad y los altos ideales. El malestar y la bronca no son lo mismo que la voluntad de cambio y, mucho menos, democrática. Y aunque esta voluntad existe y estoy convencido de que va en aumento, sería “ingenuo, absurdo e históricamente falso” suponer que los malos ejemplos no cunden y que la miseria, el temor y el sufrimiento no degradan a sus víctimas.
Cuando Marx afirmaba que en el vientre de la vieja sociedad se estaba gestando la nueva, no advirtió que era altamente probable que el hijo de una madre muy enferma tampoco fuese muy sano. No es ésta una invitación a la desesperanza sino una advertencia estratégica. Los entusiasmos infundados -ya lo aprendimos- conducen al desastre.
El imperio que domina sociedades enfermas es un imperio enfermo. Ítalo Calvino hace decir al emperador Kublai Jan en diálogo con Marco Polo: “En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la melancolía y una sensación como de vacío. Ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina”.
Nun no sugiere que una política progresista deba agotarse en la prédica moral. Dice, en cambio, que es necesario efectuar, ante todo, un buen diagnóstico de las relaciones de fuerzas y de la trama compleja de elementos que las estructuran en un momento dado. Sólo después de esto se deciden los pasos tácticos que se adoptarán a fin de aproximarse a los objetivos de libertad y de igualdad que se persiguen.
La democracia representativa, como avance civilizador, sigue siendo indispensable. Pero ella sola ya no basta. Y esto, concluye Nun, no únicamente porque se ha vuelto una democracia de muy baja calidad, que para millones de argentinos no posee legitimidad sustantiva alguna. Sino porque también el deterioro es tan generalizado que reclama con urgencia una gran dosis de inventiva democrática a fin de construir y de articular, desde abajo, la fuerza social de una nueva ciudadanía.
Carente de financiamiento externo por un lapso prolongado, la sociedad argentina debe disponerse a afrontar, a instancias de una dirigencia renovada en sus prácticas políticas, la reasignación de recursos a nivel interno, lo que supone afectar intereses extremadamente poderosos. Implicará, en definitiva, una cruda disputa de poder con las petroleras, los tenedores de dólares, los formadores de precios, las empresas de servicios públicos, las afjp. Ningún político enfrentará tal desafío en ausencia de una fuerza social movilizada que se lo imponga a menos que, como dice García Márquez en su novela sobre Bol?var, en lugar de un presidente acceda a convertirse en un domador de insurrecciones, con los días contados.
Continuidad y ruptura, una contradicción artificial
Insisto en esto porque estoy convencido de que la Argentina necesita pacificarse, ya que es muy difícil construir una nación desde una sensación colectiva de vértigo permanente, de incerteza.
Pacificación conlleva cierta idea de estabilidad. Yo revalorizo la estabilidad, no como antítesis del cambio, sino como la creencia en un orden justo como marco de situación para el progreso individual y colectivo; como recuperación del largo plazo, de un proyecto sustentable que descrea de la ganancia inmediata desentendida de sus costos a futuro.
Por eso, dedicaré un capítulo específico a la conciliación de la idea de un orden que adquiera continuidad con la de la necesidad de un cambio profundo. No me refiero aquí al orden actual, porque éste nos deja como legado un 70% de los menores de 18 años en la pobreza y, más grave aún, en la desesperanza.
Me refiero a que debo detenerme, con toda la extensión y el trabajo que ello demande, en la idea de una refundación desde lo ético, que implica ruptura con el orden anterior. A partir de allí, la necesidad de la pacificación nacional para construir un nuevo orden que no vuelva a romperse con cada gobierno, que no esté sujeto a los espasmos del humor social que reflejan las encuestas, que no caiga prisionero de los partidismos. Que indique un nuevo destino colectivo, un nuevo proyecto de Nación.
No es aventurado hablar de refundación. Claro que esto no implica tirar abajo todo lo que esta Nación supo construir, y este pueblo supo sostener en los tiempos de bonanza y esplendor; no hablo de refundación para borrar de un plumazo elencos gubernamentales y cuadros tecnoburocráticos muy formados y capacitados, por el solo hecho de no pertenecer a una determinada fracción política.
Estoy en las antípodas del tipo de refundación como la que soñó Onganía, estableciendo tiempos económicos, sociales y políticos para una nueva Argentina; la Argentina Potencia de Isabel Perón y López Rega; o la modernización enarbolada por la Junta Militar en 1976 en nombre del proyecto económico de Chicago, encarnado por José Martínez de Hoz, que necesitaba para su aplicación una suerte de depuración étnica al estilo del nazismo; o la Segunda República que fundaría el Tercer Movimiento Nacional, encabezado por un hombre voluntarioso pero mediocre estadista, como Raúl Alfonsín.
Hablo de la Refundación desde lo Ético, lo programático es sucedáneo. Nadie recuerda la aritmética del primer Plan Quinquenal de Perón, sino que el peronismo perdura arraigado en la alegría de quienes lo vivieron y en las generaciones siguientes a las que aquella alegría les fue trasmitida. El radicalismo está vivo en la intransigencia moral de los principios de Alem, en el sufragio universal y en la defensa que Yrigoyen hizo de la Nación.
Pero el PJ no es el peronismo ni la UCR es el radicalismo como Valores, del mismo modo que el federalismo de los caudillos provinciales, la idea de la libertad continental de San Martín, el contrato social y modernizador de Moreno, la entrega y la humildad de Belgrano, la educación pública de Sarmiento, continúan siendo las ideas fundantes de la Nación y, sin embargo, ninguna de ellas está acotada hoy a los límites de un determinado partido político.
Los principales valores republicanos tuvieron, en su época, una fuerza política capaz de expresarlos. Pero es un error confundir un partido político -como instrumento de concreción temporal de ciertos valores- con la atemporalidad ética de la axiología que le dio origen. Es Así que aquellos que fueron los valores fundantes del peronismo y del radicalismo perviven, pero las estructuras formales de los partidos tradicionales ya no los expresan. Si nos encaprichamos en apoyar partidos caducos creyendo que Así sostenemos sus máximas fundadoras, estamos sacrificando los fines a costa de instrumentos que se han demostrado inviables. Si subordinamos la ética a la cosmética, los cambios sociales se demorarán por generaciones. En cambio, si nos detenemos por un instante a razonar sobre el orden de las cosas, veremos que no tenemos derecho a condenar a nuestros hermanos y a nuestros hijos a la miseria, la derrota y la desesperanza, por el empecinamiento en sostener viejas estructuras partidarias.
“Nuestra actual sociedad ha vivido y desarrollado modelos anteriores históricos y aún actuales de funcionamiento incorruptibles, obreros orgullosos con su trabajo, empresarios capaces de crear e investigar sobre un objeto técnico importante para la sociedad, de desarrollarlo, de organizar una empresa para colocarlo y hacerlo conocer, no sólo creando mercado para esta creación, sino siguiendo este proceso con el entusiasmo y la fascinación de quien está creando una obra de arte.
Cuando una sociedad es víctima no sólo del vaciamiento económico, sino de un vaciamiento ético e intelectual, corre riesgos de caer en el empobrecimiento de los afectos y pensamientos, aumento de la desesperación que puede llegar a límites incontrolables, aumento de la frivolidad con la consiguiente falta de compromiso, avance de las adicciones y (como salida momentánea) que no es solamente ingerir drogas, sino depender (en última instancia de esto se trata el tema específico de las drogas, crear un individuo que no pueda decidir por sí mismo, sino que dependa de) de modelos pautados desde la dirigencia que nada tienen que ver con las reales necesidades y deseos del hombre. Entendemos por vaciamiento ético, cuando en una sociedad se cruza la barrera de lo ético sin tener en cuenta que este límite existe. Se generalizan de tal forma las actitudes antiéticas que son -habitualmente- socialmente aceptadas y hasta envidiadas.
Ilustran esta hipótesis los múltiples casos de corrupción que nos invaden a diario y hasta nos hacen cómplices en la compleja red de vínculos sociales; ejemplos de esto encontramos en la justicia, en donde jueces sospechados siguen en sus cargos impartiendo justicia al pueblo, cuando la sociedad e incluso denuncias nos dicen por ejemplo, que no pueden justificar sus bienes, haciéndose sospechosos de enriquecimiento ilícito; la coima generalizada que no es sólo presuntamente la del senado de la nación, sino la coima que va desde la sencilla compra de una entrada al cine pasando por la del inspector municipal, un agente en la vía pública hasta un alto funcionario”.
“Como ya hemos dicho, la descomposición se aprecia por sobre todo en la desaparición de las significaciones; en la evanescencia casi completa de los valores. Y esto supone, a la larga, una amenaza para la supervivencia del mismo sistema. Cuando se proclama abiertamente, como ocurre en todas las sociedades occidentales, que el único valor es el dinero, el beneficio, que el ideal sublime de la vida social es el ‘enriqueceos’ (y en Francia es a los socialistas a quienes ha de reconocérseles el mérito de haberlo proclamado como la derecha no había osado hacerlo), puede una sociedad seguir funcionando y reproduciéndose sobre esta única base? De ser Así, los funcionarios deberían pedir y aceptar propinas por hacer su trabajo, los jueces sacar a subasta las decisiones de los tribunales, los maestros dar buenas notas a los niños cuyos padres les hayan entregado bajo mano un cheque, y Así sucesivamente. Hace ya casi quince años que escribí sobre esto: hoy, lo único e detiene a la gente es el miedo a la sanción penal”.
Tal es la envergadura que demanda la refundación ética de la Argentina. Una ruptura profunda con las lacras del pasado para conseguir, a partir de ella, la estabilidad, también profunda, del nuevo orden social. Una estabilidad genuina, basada en grandes acuerdos alcanzados a la luz del día, para poner fin al tradicional apego de los caudillos partidarios a pasar espasmódicamente del antagonismo irreconciliable a pactar por “debajo de la mesa”.
Esto no lo construye una sola persona ni una fracción, sino la convicción profunda de una sociedad que puede o no ser encarnada por una personalidad carismática, pero que s?, necesariamente, deberá expresarse en un nuevo liderazgo moral e institucional ejercido a través del consenso y no de la imposición.
Esto implica precisamente un movimiento político, no el primero ni el segundo ni el tercero, sino el pueblo en movimiento. Me refiero a una dinámica social constante que conoce avances y retrocesos históricos, y que actúa en un contexto. El caso argentino nos conduce a una mirada introspectiva de todas nuestras lacras, sin renegar de nuestras virtudes; nos debe enfrentar a una realidad histórica que en la última mitad del siglo pasado adquirió ribetes trágicos por cuanto está marcada por miles y miles de muertos, por el desgarro que ello implica, por el dolor y el miedo que despiertan en una sociedad. Una historia reciente que enfrentó irreconciliablemente a peronistas con antiperonistas durante más de 30 años, equivalentes a un cuarto de nuestra historia como nación jurídicamente organizada. Un repaso de siglo XX muestra que a los argentinos no se les permitió votar hasta bien entrado el mismo, y a las argentinas hasta que ese siglo promediara; que la institución militar se enfrentó con las demás; que se ejecutó un genocidio por desaveniencias ideológicas, en nombre de un plan regional de modernización económica que, en realidad, materializó una colosal transferencia de riqueza y poder. Revela una historia reciente que alentó una guerra absurda, que creyó poder lograr una meta internacional sin tomar la decisión elemental de ser un país importante, lo que convalida, una vez más, que los fines nobles no se alcanzan por medios innobles. Conformamos una sociedad que, como describí en un acápite anterior, toleró durante los 90 el desamparo, el retiro del Estado y la entrega de la Nación.
Para Aníbal Jozami, “muchos creyeron que aquellas tragedias se superarían con el tiempo y con el olvido, pero la evidencia cotidiana nos muestra una sociedad signada por la multiplicación de los desgarramientos y por la falta de esperanza”.
“Mr. and Mrs. Brown”
En 1994, tuve la posibilidad de realizar un trabajo de investigación en la Universidad de Leicester, Inglaterra. Me alojé durante mi estadía en el domicilio de una familia tipo británica. En aquel momento, escribí unas líneas con el objeto de que fueran publicadas. Hoy, me parece ilustrativo añadirlas a este trabajo. Su título era “Qué nos pasó”, y el texto es el siguiente:
“Todos quienes tuvimos la suerte de estudiar inglés recordamos las figuras de Mr. y Mrs. Brown en los libros de editorial Longman. A través de ellos se nos explicaba el estilo de vida de la clase media británica.
Por aquellos años 60, sus hábitos y costumbres no diferían mucho de lo que yo mismo vivía, como integrante de una familia tipo argentina: íbamos de compras, de vacaciones con el turismo social en auge, mamá tenía tiempo para llevarnos al cine o para ir de visitas a la hora del té, papá cambiaba el auto cada tanto. Tomábamos clases de guitarra y -desde luego- íbamos a “inglés”.
No habían pasado veinte años del fin de la guerra, ni para Gran Bretaña ni para la Argentina.
Ellos, la isla de Europa, no podían sustraerse a los sacrificios de posguerra. Como imperio languidecía, pero se sentían poseedores de un gran destino que los esperaba por delante y hacia el cual debían dirigirse. La grandeza no era un valor abstracto. Pasaba por barrer escombros, levantar paredes, reconstruir la salud y la educación del pueblo y refundar sus industrias. Churchill avizoraba “sangre, sudor y lágrimas” en la tierra que luego vería nacer a los Beatles.
Nosotros, en cambio, no teníamos tanto de que preocuparnos. No nos interesaba que el presidente fuese Aramburu, Frondizi, Guido, Illia u Onganía. Todo estaba bien mientras Roma le atajara el penal a Delem, alguien le respondiera a Cacho Fontana “con seguridad”, el amor tuviera cara de mujer, los miembros de la familia Falcón se mantuvieran “juntitos-juntitos” y Palito y Violeta Rivas nos contagiaran su “fiebre de primavera”. Alejandro Romay -entretanto- prometía la llegada al país de unos falsos “Beatles”, algo mucho más emocionante que lo de Churchill, pero una mentira.
Por aquel entonces, los argentinos estábamos más desarrollados que Italia y que España. Teníamos cajas de jubilaciones, escuela pública, Universidad reformista, empresas que funcionaban y cosechas que alcanzaban para financiar el endeudamiento creciente a ra?z de nuestra imperceptible, pero progresiva, desindustrialización.
La sociedad de consumo era el signo definitivo de la época, tanto en Londres como en Buenos Aires. Los Brown y mis padres formaban parte de ella. ¿Qué sucedió a partir de entonces, para que se ensancharan tanto las diferencias?
Europa asumió la crisis, distribuyó equilibradamente los costos de la reconstrucción, consolidó la Democracia parlamentaria y no perdió de vista el largo plazo. Nosotros, en cambio, permanecimos ensimismados en la euforia de creernos el eterno “granero del mundo”.
Sé que los EEUU invirtieron fuertes sumas en Europa, aborrezco los resabios imperiales del viejo continente y conozco sus problemas. Por eso procuro no caer en comparaciones ridículas. No quiero hablar de ellos, sino de nosotros. De mí, como parte de nosotros.
Confundí el sentido de la palabra Nación con el seleccionado de fútbol y con una aventura militar, en lugar de identificarla con la lucha por el bienestar y el respeto por cada ciudadano. Creí que ser honesto era una ingenuidad y me embarqué en el simulacro permanente en que está sumida nuestra sociedad. Así fui perdiendo la fe en mis conciudadanos y ellos fueron perdiendo la fe en mi, hasta que todos nos encontramos al borde de perder la fe en nosotros mismos.
Copiamos de las principales sociedades de consumo únicamente la libertad de mercado, pero no priorizamos los intereses del consumidor. Colocamos al empresario “exitoso” por sobre los seres humanos, y a la viveza criolla por sobre la inversión de riesgo y la renta razonable. No nos interesó que los jubilados se insolaran para cobrar ciento cuarenta pesos, que no hubiera camas en los hospitales o que se invirtieran 600 pesos por alumno contra los 5.000 dólares que invierte el Estado inglés en los hijos de los Brown.
¡Dale que va! ¡Está todo bien! ¡Dios es argentino! ¡Tenemos la avenida más ancha! ¡Primer mundo, allá vamos! Puede quedarse tranquilo el primer mundo, que a este paso nunca llegaremos.
Mr. Brown -mi circunstancial jefe de familia mientras duren mis cursos en Inglaterra- no sueña con volverse rico de la noche a la mañana. Sabe que tiene que trabajar seriamente, ser previsible. Como lo son los West y los Jones. Como tantos millones de Rodríguez, Jáuregui o Cruz, que trabajan honradamente, y que sólo aspiran a que sus dirigentes, entre quienes espero contarme, les demos incentivos para que en un futuro no muy lejano, la responsabilidad sea más redituable que la picardía.
En diferente medida, pero depende de cada uno de nosotros”.
Varios millones de “free riders”
Desde su inicio, la sociología se diferenció de la economía no sólo respecto del objeto de estudio sino además en cuanto a su enfoque teórico. La sociología jamás había considerado a la sociedad como un simple agregado de componentes individuales, hasta que en los años 80 aparece la teoría de la acción racional.
Basada en la “teoría económica de la democracia” de Dawns y en la “lógica de la acción colectiva” de Mancur Olson, esta teoría constituye una invasión del hombre económico a las ciencias sociales y políticas. Intenta explicar cómo las personas buscan maximizar los beneficios y minimizar los costos de cada una de sus acciones; cada cual persigue su propio interés, y sólo elige cooperar con otro en la medida que esto lo beneficie: el interés general deja de existir.
La famosa frase de Margaret Thatcher “la sociedad no existe” llegó a América Latina en los 90, y se plasmó en el accionar de la mayoría de los individuos cada vez que debían tomar una decisión.
Olson brinda este ejemplo: los vecinos de una cuadra que desean que ésta sea asfaltada. Para lograrlo, cada uno de ellos debe hacer un aporte económico. Si individuo tras individuo actuase de forma racional (es decir, tratando de conseguir el mayor beneficio al menor costo), ninguno haría su aporte correspondiente y esperaría que el de los demás cubra el suyo, no realizado. El desinterés de uno no suele incidir mucho si el grupo es numeroso (para seguir el ejemplo, porque uno no pague, la obra no se va a dejar de hacer). Este individuo es a quien Olson denomina “free rider”, es decir, alguien que se maneja sólo en términos económicos, con prescindencia de la comunidad a la que pertenece.
Si todos actuasen de la misma manera, nadie obtendría el bien público (si ninguno aporta, no habrá asfalto). Cuando todos obran como free riders, se cumple la aseveración de Thatcher: no hay sociedad.
En nuestro país, desde que un número muy considerable de argentinos comenzó a pensar y actuar como free rider (aunque en su discurso, difícilmente lo admita), es decir, desde que no hay más que intereses particulares, la Argentina dejó de existir.
En la “Crítica de la razón dialéctica”, Sartre pone el ejemplo de la deforestación: cada campesino intenta poseer más extensión de tierra cultivable cortando los árboles, pero esto provoca deforestación. Las tierras se erosionan y, finalmente, los campesinos disponen de menos tierra cultivable que al comienzo. Están en peores condiciones que las que tenían al principio. En cambio, si hubieran privilegiado el interés general, otra hubiera sido la estrategia.
Si el poder consiste en incidir para obtener de los demás comportamientos deseados, salta a la vista que la mercantilización de lo político transformó el significado del poder. Las decisiones políticas, es decir, globales, atinentes al bien común, se subordinan al poder económico. Este se concentra en pocas y muy influyentes manos, que se adueñan del destino de las personas.
Si lo político es un mercado, lo que debería ser el contrato social se convierte en tantos contratos bilaterales como electores existen. El apoyo al gobierno se intercambia por una ventaja -bien o servicio- o por la exoneración de una desventaja, pero siempre de carácter individual. El razonamiento es: “te voto porque sé que vas a mantenerme en mi puesto, y lo hago a sabiendas de que tu política deja a millones de personas sin empleo. Te voto si me incluyes, aún en medio de millones de excluidos. No me siento compatriota ni conciudadano, no actúo como tal. No me interesa el destino de mis pares, mientras, individualmente, pueda salvarme”.
La convivencia social se iguala a la del mercado, en el cual nos desvela llegar antes que la competencia, ya se trate de productores o de consumidores. “Si queda un último producto en la góndola, es mío; si queda un solo puesto de trabajo, una sola cama en el hospital, una única vacante en la escuela, son míos, aunque millones queden fuera. No voto a quien me propone una solución estructural, sino una ventaja para m? y los míos”. Un banco de escuela, la cama de un hospital, ya no son factores de integración e igualación social, sino botines de guerra. Una guerra de todos contra todos en la que, por obtener beneficios individuales, no vemos al “otro” como parte de una construcción común, sino como un competidor, como en el mercado.
Obviamente, de este modo se degradan las condiciones de vida. En ausencia de un proyecto común de sociedad y de políticas de Estado que representen los intereses de ésta, esto es, el bien común, es el poder económico el que impone sus condiciones y lo hace, exclusivamente, en función de su rentabilidad, buscando, tan sólo, la obtención de mayores utilidades
Entonces, ¿la política implica un contrato individual entre el Estado y cada individuo, o es un hecho colectivo donde se acuerdan las reglas sociales? En el primer caso, quienes gobiernan el estado son una contraparte que intercambia bienes y servicios particulares a cambio de votos para perpetuarse y mantener desde allí la posibilidad de hacer buenos negocios. En el segundo, el Estado es el articulador de las diversas partes que componen una sociedad, pautando y garantizando ordenadores éticos que comprometan incluso la trasmisión de cultura entre las generaciones.
¿Defendimos los argentinos el interés general durante estos años? ¿No nos plantamos como beneficiarios individuales de las mieles de la convertibilidad sin mirar a los costados y ver que esto significaba más desocupación y pobreza?
La necesidad de acuerdos básicos
Sólo la indignación del Ser Humano es capaz de colocar a este país en el lugar que corresponde.
Lula
Opina Julio Olivera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que la causa principal de nuestros males no hay que buscarla ni en los gastos excesivos del sector público ni en los desequilibrios de las cuentas externas. Estos son, en todo caso, efectos derivados de la falta de producción y empleo, que nacen directa o indirectamente de la insuficiencia en la provisión de bienes públicos como la seguridad jurídica, la salud, la educación y la paz social . Por eso, cambiar la situación requiere que se promueva, ante todo, una redistribución progresiva de la riqueza y del ingreso, generando un aumento de la demanda efectiva que reactive la economía en el menor plazo posible.
El Estado argentino debe recuperar centralidad política, esto es, situarse en el lugar de sujeto de poder apto para interpelar a los mercados, con autoridad para reglamentar al poder económico y capacidad de mediar en representación del bien común. Pero un reposicionamiento tal, para el Estado argentino, requiere reformular el proyecto estratégico de Nación mediante el incremento, en cantidad y calidad, de las denominadas políticas de Estado. O sea, aquellos acuerdos básicos de la sociedad plasmados en medidas implementadas desde el Estado, que devuelvan a éste el poder de representación necesario para encarar un debate más equilibrado con los mercados; un debate en que lo estatal, como representación legítima de los intereses superiores de la sociedad, también ostente su condición de sujeto de poder.
Es posible -y necesario- conjugar dos grandes líneas de trabajo que, a priori, pueden parecer incompatibles. Por un lado, debe iniciarse un proceso de acuerdos básicos irreversibles, que inspire la noción de continuidad democrática, síntesis y conciliación de grandes objetivos nacionales en materia de educación, salud, vivienda, desarrollo humano, papel del propio Estado, modelo de crecimiento, endeudamiento y política internacional. Por otro lado, debe tener lugar el shock de ejemplaridad imprescindible para recobrar la confianza perdida en las instituciones y sus dirigentes, recomponiendo el sentido de la autoridad y el respeto por la ley.
Una nueva era de la Argentina que requiere la coexistencia, no exenta de lógicas tensiones, de estos dos derroteros: la base de ejemplaridad que implica un corte histórico con la complicidad entre poder y delito, y la necesidad de generar acuerdos básicos que restauren en el país el concepto de bien común, la visión de largo plazo y el pensamiento estratégico, allanen el camino de la pacificación de los ánimos y beneficien la reconstrucción de la Nación.
Tiene razón Roberto Bouzas, cuando señala que “las reglas no surgen en un momento fundacional -de lo que la Argentina estuvo llena los últimos años: rodrigazo, reforma financiera de Martínez de Hoz, plan austral, convertibilidad, todos “momentos fundacionales”- sino que resultan de un proceso evolutivo y de maduración”. Pero, al mismo tiempo, sería muy saludable que tuviera lugar un corte en la dirigencia, a fin de expresar, desde lo ético, una nueva etapa de la Argentina. Desde allí, a partir de un consenso social muy profundo, sentar las nuevas bases. De ese corte en adelante, el solo compromiso de que los acuerdos, esta vez, serán cumplidos, implicaría un progreso cultural de primera magnitud.
La no-violencia, la trasparencia de la gestión pública, la calidad de la Educación y el Conocimiento, la distribución equitativa del ingreso y la creación de trabajo argentino son grandes lineamientos de acuerdos básicos que no se pueden eludir.
Para iniciar un camino de superación de la crisis económico-social es imprescindible recuperar la legitimidad político-institucional. Para Ricardo Sidicaro, la disgregación social en que la Argentina estuvo a punto de caer, trasciende la ausencia de normas morales o sociales para regir la conducta humana. Más aún, nos remite al corte del vínculo entre una determinada conducta y los resultados de la misma.
La gravedad de este planteo reside en que, en una sociedad donde proliferan el clima de inseguridad y las conductas delictuales, los remedios convencionales se tornan insuficientes. En el potencial delincuente ya no pesa la condena que puedan acarrearle sus actos. Y algo aún más grave: no le importa perder su vida a consecuencia de su accionar. Nos topamos con una sensación total de pérdida, de fatiga moral casi definitiva en individuos que se sienten entregados a una fatalidad que no controlan, a una angustia que supera la facultad de decidir sobre sus vidas.
En 2001 escribí: “El agotamiento del ciclo menemista situó al gobierno de Fernando De la Rúa ante la obligación de reparar a la Argentina más sufrida, no sólo en cuanto a la exclusión y el descenso de la calidad de vida, sino también a la carencia de esperanza. Lo situó ante la oportunidad histórica de ensanchar los márgenes de la política, de lograr grandes consensos alrededor de banderas sentidas transversalmente por el grueso de la sociedad.
Llegamos al límite de la coexistencia pacifica entre la Argentina de la demanda financiera de mayor ajuste y la Argentina de las demandas populares redistributivas. El error de haber aplicado una mirada estrictamente fiscal de la Argentina durante los primeros quince meses de gobierno, lejos de reconectar la demanda social con una economía de mercado que había acumulado mucho poder, terminó profundizando la brecha entre ambas”.
Este planteo principista no implica renegar del clima de acuerdos básicos que la política argentina necesita para recuperar la paz social y la previsibilidad respecto de la conducta de sus dirigentes. Pero tales acuerdos deben contar con un nuevo contrato moral como soporte ético y como armazón del nuevo contrato electoral y social que describo. En este aspecto, la recuperación de la calidad institucional es central para la refundación de la Argentina. La pérdida de fe en la palabra y de respeto a la ley, la desconfianza en las instituciones y el desprecio por sus dirigentes en todos los niveles, constituyen la base de la crisis de representación y de legitimidad institucional que, de no superarse en el lapso más corto posible, nos puede conducir, en términos del neo-contractualismo, a oscilar pendularmente y en un marco de violencia creciente, entre la dictadura y el caos.
Xavier Ghilhou y Patrick Lagadec recuerdan que cuando Vaclav Havel vio que se agotaba la fuerza de su discurso económico, volvió a situar en el centro al alma checa, como el motor que traccionará la reconstrucción de su país. La Argentina, en medio de una situación balcánica, de autodestrucción, con un abismo insostenible entre ricos y pobres, debería reflejarse en ese espejo. En “El fin del riesgo cero”, Xavier Ghilhou y Patrick Lagadec opinan que “no es el sistema político sino los hombres los que hacen la diferencia. Es el nivel de coraje y de determinación de la gente, un gesto simbólico, las palabras de un político con una fuerte convicción personal para alcanzar el nuevo camino.” Y agregan: “el impulso debe venir de los políticos argentinos, que deben recuperar actos de nobleza, sus convicciones, su determinación hacia el pueblo”.
Un sistema político cerrado y autorreferencial sólo contribuirá a reforzar la tendencia a la demagogia y a la tecnocracia. Al unirse, estas dos coordenadas arrojan como resultado el descrédito. Sólo un sistema abierto y moderno podrá abordar con éxito el debate sobre los nuevos paradigmas: la igualdad de oportunidades, los límites éticos y ambientales al avance científico, la distribución del ingreso, el nuevo concepto del trabajo, la certeza de un sistema previsional eficaz, la organización de la solidaridad a través del voluntariado, los nuevos movimientos culturales y la transformación de las instituciones políticas.
El debate que debemos suscitar no se agota en una convocatoria a los politólogos ni en nuestra militancia tradicional. Estamos ante el imperativo de estimular el sentimiento, la pasión y la inteligencia de amplios estratos de ciudadanas y ciudadanos, para que superen la visión de que sus logros particulares están aislados de los intereses colectivos.
Cuando hablo de crecimiento, me refiero a aquel que tiene como premisa la Integración Social, no al que trajo, progresivamente, una ampliación de la brecha de distribución del ingreso y que fracturó a la sociedad. La integración de algunos sectores al sistema internacional se ha logrado a cambio de la des-integración de la sociedad nacional.
Debemos, por lo tanto, invertir el planteo. Las sociedades no se integran a partir de que se desarrollan, sino que se desarrollan porque se integran. Logran pensarse a sí mismas como un todo cohesionado a partir del cual, y sólo a partir del cual, diseñan por consenso su perfil de desarrollo y su modo de ingresar al esquema mundial. No fue la mera acumulación de manzanas que cayeron lo que desembocó en el descubrimiento de la gravedad, sino el salto cualitativo en la percepción de Newton lo que le permitió desarrollar su teoría.
En sociedades fragmentadas, como la nuestra, la más importante consecuencia de la integridad social es recuperar la integridad cultural. La fragmentación acarrea tal desafinidad conceptual entre los diferentes estratos socioculturales, que aquellos temas que debieran contraer un sentido unificador, terminan profundizando la desaveniencia. El trabajo humano es uno de ellos: pesada carga para los empleadores, martirio para los operarios, abandona Así su sentido cohesionante. Deja de ser una fuente de calidad productiva para aquellos, y de dignificación y certidumbre para éstos.
No obstante dicha fragmentación, subsisten demandas que cruzan a la sociedad, es decir, que son compartidas aún por los estratos más diferentes. La calificación laboral y profesional es una de ellas. La calidad educativa, esperanza de equiparación social para los niveles de más bajos ingresos, fuente de progreso para los niveles medios, y de excelencia para los niveles superiores, es otra de las “demandas cruzadas” que permitirían a un gobierno popular concitar la atención masiva de la sociedad. Aún cuando sea percibida con matices, la lucha contra la ilegalidad -se llame evasión, contrabando o inmigración clandestina- y la consecuente batalla por mejorar la calidad institucional, constituyen otras de aquellas demandas-común-denominador-social.
Esto nos plantea salir de la lógica rectora de la Argentina de las últimas décadas, que proponía la confrontación como único camino para el logro de un objetivo.
Una nueva metodología, un nuevo estilo, un modo de administrar, de gestionar, de resolver los conflictos, de reconstruir capacidad de mediación para la política, en definitiva, de gobernar, forma parte de una nueva identidad dentro de la política argentina.
Hasta hace poco, la calidad institucional quedaba subordinada al sistema de poder. “Hay crisis. Para resolverla, se deben tomar decisiones, y las decisiones se toman de cualquier manera. El Parlamento, por ejemplo, es lento y puramente retórico, no sirve, conspira contra la toma de decisiones”. De este modo, bajo un sistema institucional de baja calidad y la degradación de los medios de control, se fomentó el capitalismo rapaz, reducido al hecho de que -amparados en la falta de control institucional y social- los amigos del poder concretaran sus negocios.
A partir de ello, la calidad institucional debe erigirse en una parte constitutiva del sistema de poder, ser inherente a él. Lejos de conspirar contra su eficacia, lo mejoraría, le suministraría un colchón de consenso que amortigüe el conflicto cuando llegue la hora de la disconformidad y el boicot.
Por qué el compromiso con la Verdad
¿A qué nos referimos al afirmar que el pacto de refundación de la República tiene que basarse en la Verdad?
Pese a que en momentos como éste, de tanto descrédito para la política, cuando todo parecería indicar que el profundo cambio que nuestra sociedad reclama provendrá de otros orígenes y no de los políticos, me atrevo a apostar a una nueva política como fuente del cambio cultural, como lo sugieren unos párrafos más arriba Xavier Ghilhou y Patrick Lagadec.
Parte del cambio cultural, en medio de una realidad donde se vienen reiterando en corto tiempo episodios de tanta zozobra económica, consiste en comprender que la estabilidad económica, tan esperada por el ciudadano común, no es la fuente del cambio, sino que deviene de aspectos más profundos. El primero de ellos, un clima de esperanza -ni siquiera de certeza- basado en que los argentinos volvamos a tener confianza en que el futuro tiene sentido, en que somos capaces de alcanzarlo desde nuestra pertenencia a una comunidad nacional. Una visión del mediano y largo plazo que, pese a estar llena de dificultades, tiene sentido como proyecto común y es un estímulo para que recuperemos el entusiasmo perdido.
“Algo se ha quebrado”, escribe Beatriz Sarlo. “¿Qué significaba ser argentino en los primeros sesenta años del siglo XX? ¿Cuál era la base relativamente universal que garantizaba un mínimo de identificación nacional? O, para decirlo de otro modo, considerando a la identidad como principio de diferencia ¿cuáles eran las diferencias percibidas y vividas como experiencia inmediata y no sólo como discurso que indicara lo argentino? Ser argentino designaba tres cualidades vinculadas con derechos, capacidades, disposiciones y posibilidades (cuyo peso relativo fue cambiando, y en cuya relación el primer peronismo introdujo nuevas articulaciones relevantes): ser alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo asegurado. Eso formaba lo que podemos llamar una identidad nacional”.
El progresivo deterioro del triángulo sugerido por Sarlo fue reduciendo los espacios públicos, ensanchando la brecha entre lo público y lo cotidiano, fomentando salidas anómicas y no estructuradas. De hecho, el retroceso en la ciudadanía social dificulta el ejercicio de los derechos de ciudadanía política. Es Así que, si bien los militares llegados en 1976 le dieron el golpe final, la des-ciudadanización, que se venía prefigurando durante los años anteriores, ayudó a preparar las condiciones para el quiebre institucional.
El entusiasmo no se restablece si no se comparten valores. La Verdad, en el sentido en que la propongo, no adquiere un valor únicamente ético. En una experiencia como la argentina, reconstruir la verdad sobre lo sucedido implica asumir responsabilidades y revalorizar la Justicia, para poner fin a décadas de impunidad. Durante demasiado tiempo no sólo dio lo mismo cumplir la ley o violarla, sino que, en muchos casos, comprobamos azorados cómo los delincuentes eran premiados con privilegios políticos y económicos. En una sociedad sana, este mecanismo resultaría inadmisible y sería duramente castigado. En la Argentina, en cambio, nos fuimos acostumbrando a su habitualidad; toleramos que no fuesen penados y, a veces, llegamos a amoldar a ese sistema nuestro propio comportamiento.
Primero se deterioró la confianza en los dirigentes más altos, luego en el sentido mismo de la autoridad y, por último, en nuestros propios conciudadanos. De este modo, llegamos a la interrupción de todo tipo de vínculo societal. Terminamos aferrándonos al círculo familiar más íntimo y, a lo sumo, reconociendo sólo los lazos comunitarios más inmediatos. Así las cosas, ninguna institución resistió la pérdida de confianza entre los ciudadanos, hasta que fue la sociedad toda la que perdió la esperanza en su propio destino.
Presas de esta fragilidad extrema, cualesquiera sean las palabras emanadas del Estado, carecen para el pueblo, a priori, de todo valor: ni siquiera son escuchadas. Y cuando lo son, se convierten en una referencia negativa. Ya todos saben que hay que hacer lo contrario a lo que el discurso estatal dispone.
En el origen está la traición sistemática a la palabra empeñada, la ruptura de todo tipo de contrato, tanto colectivo como individual. Por eso, sólo la Verdad puede operar como re-aglutinante social a partir de un compromiso ético innegociable de fidelidad entre la palabra y la conducta.
La República quebrada
La ley y quienes deben ejecutarla le imponen a cada trabajador el deber de aportar una parte de sus ingresos para que, durante la última etapa de su vida, pueda contar con recursos suficientes. Cuando llega el momento de acceder a ese derecho jubilatorio y los recursos no están, se quiebra la República.
Tenemos, en la Argentina, entidades que se comprometieron a cuidar los ahorros de los ciudadanos. Contaban, para seducirlos, con el aval de su trayectoria en el país y en el exterior. En complicidad con los poderes político y judicial, incumplieron ese compromiso. Esos bancos y esos funcionarios son responsables del quiebre moral de la Nación y no deben quedar impunes. Sancionar a un banco, aunque se caiga, es más saludable que salvarlo espuriamente.
Las empresas de servicios públicos se comprometieron a elevar la calidad de sus prestaciones a tarifas razonables, y no lo cumplieron. El Estado fue cómplice de ellas, y los órganos de control abjuraron de su independencia y dejaron inerme al ciudadano. La República se quebró.
Devolver los impuestos cumpliendo correcta y eficientemente las funciones estatales esenciales es la norma tributaria fundamental. Si este cimiento se corrompe, el contribuyente termina abrumado por tal omisión, y se siente eximido de pagar sus impuestos, quebrándose la República una vez más.
Cuando el poder judicial funciona sólo para los ricos, o cuando la policía es la primera sospechada de cualquier delito, la República queda al borde del abismo.
Está mal que el ciudadano no cumpla con la ley, pero ¿cómo puede sentir el compromiso moral de respetarla cuando la institución o la autoridad que debieran predicar con el ejemplo son, sin embargo, las primeras en estafarlo incumpliendo la palabra empeñada?
La responsabilidad como sociedad
17 de octubre de 2002, 15.00 hs., tomo un remís para dirigirme desde el taller mecánico donde había dejado mi auto hasta City Bell. El conductor me relata los últimos tramos de su vida; reproduzco el diálogo.
-”Este auto lo compré con la indemnización en dólares que cobré cuando me echaron, en el 98, de la empresa donde trabajaba… Yo era responsable de un depósito de mercadería importada, en la Boca… Tenía que estar en el galpón desde que abría hasta que cerraba; yo lo abría y yo lo cerraba, porque si no, cualquier cosa que faltara era mi responsabilidad. Cobraba muy buen sueldo, pero la guita grande se hacía por izquierda… Entre el jefe de aduana, el despachante y el responsable del galpón, que en este caso era yo; cada uno necesitaba del otro…
-¿Esos “negocios”, se hacían siempre?, pregunté.
-Grandes, muy de vez en cuando, pero chicos, todos los días… Hice muy buena plata, me compré una muy buena casa, el Regatta que te comentaba recién, una quinta con pileta en Sicardi, en La Plata ¿viste?, allá por la calle 7, al fondo… Y todavía me quedan unos dólares en Nueva York, que se salvaron del corralito; primero en Uruguay, de ahí a Nueva York… ¡Gracias a Dios!
-¿Y no le parece que por esas cosas el país está como está?, volví a preguntar.
-Ojo, si no la hacía yo, la hacías vos, ¿me entendiste? Así es la cosa…
-Y de los políticos, ¿qué opina?
-¿Esos? Esos son todos unos hijos de puta…”
“Si yo no cambio un poco
mis fallas mis males
cómo cambiar entonces
las tierras los mares
si no cambito un poco
mis cauces mis fuentes
cómo he de cambiar fuera
lo mío en la gente
si no cambio un muchito
mis odios mis miedos
si no abro mi ternura
me vuelvo de hielo
mucho poquito y nada
contraflor al resto
tenemos que ir cambiando
tenemos que ir cambiando”
Daniel Viglietti
Cuando la crisis es sistémica no cabe el principio de sociedad inocente. Mucho menos el de sociedad virtuosa.
La ciudadanía está, siempre, en desventaja respecto de los poderes permanentes. Frente a esto, hemos sido rotundamente incapaces de representar sus intereses cuando los grandes agentes corporativos tiraban sus intenciones sobre la mesa de negociación. De modo que la dirigencia política es la responsable principalísima de la situación actual. Una dirigencia política que, habiendo perdido la noción del bien común y del interés general, optó por refugiarse en los intereses particulares de sus integrantes.
En distinto grado, esta responsabilidad es extensible a la dirigencia empresaria y sindical. Los unos olvidaron el bien común y el interés general de la economía argentina, y los otros canjearon el bienestar de los trabajadores por su propio buen pasar.
Otros estamentos sociales, también formadores de opinión, deben asumir su cuota de responsabilidad ante a la crisis.
Queda pendiente un capítulo aparte reservado a la inmensa responsabilidad de los conglomerados que manejan los mayores medios de comunicación, y de los comunicadores más conocidos.
Generalizar la responsabilidad no significa eludir la autocrítica, que en este y otros escritos he formulado con mucha honestidad intelectual, denunciando el contrasentido que se pone en evidencia cuando la política, que está llamada a la defensa de los intereses generales, termina convirtiéndose en una corporación que prioriza su propio interés sectorial.
Pero, también es evidente que una cuota-parte de responsabilidad por el abismo en que se encuentra la Argentina, está en manos, por cierto, de cada uno sus ciudadanos. No es un secreto que la misma sociedad que exige de la política determinadas conductas es la que, en su accionar cotidiano, no se comporta con pautas similares a las que exige.
Una vez más, en cada coima ofrecida o aceptada se quiebra la Nación.
Con cada “avivado” que toma la banquina para llegar más rápido se desvirtúan los códigos de convivencia. Pero, para que este “avivado” exista, debe haber alguna autoridad que le permita retomar la ruta regular sin sancionarlo.
Es demasiado habitual que, en un siniestro, se pretenda obtener de la empresa aseguradora un pago más alto del que, en realidad, corresponde. Esto también corrompe la República. Desde luego, la práctica empresaria inversa -la que ofrece al damnificado una indemnización menor a la debida- es aún más reprochable, dado que una empresa altamente capitalizada tiene mayor responsabilidad social que un individuo indefenso.
Cada día de licencia mal tomado contribuye a quebrar la República.
En definitiva, aunque parezca que pasará desapercibida en medio de tanta corrupción de los poderosos y aunque sintamos que se trata de una pequeña revancha o resarcimiento frente a tanta injusticia y desamparo, cada minúscula corruptela cotidiana va favoreciendo lenta e imperceptiblemente la destrucción de la República.
Cada acto de viveza criolla, sea en la calle, en un comercio, en una cola, en la cancha, quedándose con un vuelto, robando del bar un cenicero, en la venta de un auto usado, o donde fuere, contribuye, a la larga, a sembrar más desconfianza hacia los argentinos y a cuidarnos, entre nosotros, de nosotros mismos. La viveza criolla posiciona como triunfador al “pícaro”, al “ventajero”, al “inescrupuloso”. Pero al hacerlo sobre la base del artilugio y del engaño, y no del respeto por la ley, y al “poner en evidencia el afán de superioridad a costa del prójimo”, genera un efecto antisocial, segregativo. Despierta un sentimiento de resentimiento y “envenena el respeto mutuo. Sus consecuencias a largo plazo son trágicas, no sólo en el campo moral sino en los demás, incluso el económico”. Desde que se multiplicaron los “vivos”, aparecer como un zonzo resulta insoportable. “Tanto que es preferible ser inmoral”.
En una sociedad como la nuestra en donde la viveza criolla es un arte envidiado por muchos y en donde aquel que acumula dinero fácil y rápido es respetado como quien realiza una gran proeza, resulta difícil sobreponernos, pues la mentira circula junto a la frivolidad, como hermana directa de ésta. Ambas viven, se entrecruzan e interrelacionan permanentemente, pues una no puede vivir sin la otra.
Nuestra sociedad no va a funcionar mientras a quien incumple la ley se lo ubique, socialmente, como virtuoso, y buena parte de la sociedad lo acepte, en tanto quienes lo repudian resultan impotentes para sancionarlo y transformar ese incumplimiento en un disvalor.
La República está quebrada y es una responsabilidad compartida. Pero no en el mismo grado. Parto de afirmar que el Estado no es una abstracción. Quienes se hicieron cargo de él tienen nombre y apellido. Se postularon para ello y, a partir de ese momento, tomaron a su cargo un liderazgo moral que -al cabo de décadas de defecciones- devino en todo lo contrario: lo que lograron extender fue la inmoralidad.
La reconstrucción de la Nación y la República demandan una condena jurídica que incluya la reparación de los ilícitos cometidos con el propio patrimonio personal de los delincuentes. Y además, la condena social expresada en la irrepresentatividad de quien la merezca.
Aquí reaparecen los valores: la Verdad, la Justicia, la revalorización de La Palabra. Al respecto -con un sentido esperanzador- expresa Elisa Carrió: “El mutismo es el resultado de una red represiva muy fuerte que se propone imposibilitar el habla a través de la descalificación. En la ausencia de la palabra pueblo está oculta la imposibilidad de representarlo. Está muy vinculado a la desaparición de la palabra igualdad. Creo en la subversión de la verdad. La verdad es subversiva, y desde ahí se construye un poder distinto y con muchos más límites éticos. Podrá tardar más, pero finalmente la utopía de construir poder con la verdad de la palabra es lo que permite caminar hacia una democracia con sentido. Hablar y escribir lo hablado es sacar toda la riqueza infinita de un mundo interior que puede de alguna manera reconstruir lo público. Por ello es necesario Tomar La Palabra”.
Retomar la palabra
El incumplimiento de la ley, el doble discurso y nuestra veta acomodaticia -tan bien narrada por el “Viejo Vizcacha” del Martín Fierro- se remontan al per?odo colonial. Nicolás Shumway refuerza esta idea, señalando que “aunque los colonizadores y sus descendientes, los criollos, rara vez cuestionaron en términos ideológicos la autoridad de la Corona y de sus representantes, solían ignorar las órdenes de la metrópoli… el lema era “obedezco mas no cumplo, reconozco la autoridad de la Corona pero en un caso particular haré lo que me parezca” … la libertad de los criollos era la de una desobediencia tolerada en una sociedad administrada sin rigor”.
La Argentina se fue acostumbrando al incumplimiento de los preceptos más fundamentales de su organización nacional.
Es muy fuerte la indignación que un pueblo siente cuando su autoridad, ya sea la ley o el funcionario encargado de aplicarla, lo traiciona. El primer fraude contractual no resulta de haber incumplido una promesa electoral, sino de la debacle de la fe sobre cómo se estructura el orden social en un país. Este es un incumplimiento liminar, muy superior, mucho más significante. Se refiere a los principios fundadores de la Nación, contenidos en el preámbulo de la Constitución Nacional.
La crisis nos enfrenta al espejo del mismísimo preámbulo, y nos devuelve la imagen de nuestro país tal cual es, no como muchos argentinos, hipócritamente, creíamos que era, decimos que es, o nos queremos convencer de que sea. Está en vilo la unión nacional y la paz interior no está consolidada; no hemos afianzado la justicia ni proveído al bienestar general; la defensa común es débil y los ciudadanos no sienten que los beneficios de la libertad estén asegurados. Los hombres del mundo ya no quieren habitar el suelo argentino, como sucediera en otras épocas; hoy son los hombres y mujeres argentinos -y sobre todo sus hijos- a quienes la Argentina real no les deja otro camino que pugnar por habitar otros suelos del mundo.
Cuando en una sociedad no quedan casi resabios de sus principios fundadores, sino tan sólo la voluntad de recuperarse como tal, la re-fundación es -más tarde o más temprano- inexorable.
El artículo 1ro. de la Constitución Nacional establece que “la Nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”. No obstante la letra, el federalismo fue históricamente avasallado en los hechos. Lo evidencia el rezago de las provincias respecto de la capital federal, la despreocupación de la Nación por las economías regionales, el atraso de sus estructuras productivas, la desinversión en materia de obras de infraestructura, la falta de equilibrio demográfico -entendido éste como factor democratizador del poder y potenciador de la eficiencia sistémica-, en tanto la posesión de riquezas naturales por parte de las provincias no se corresponde con los indicadores de desarrollo humano de sus habitantes.
“De Mayo en adelante, los porteños iniciaron una larga tradición de confundir a Buenos Aires con todo el país”, apunta Nicolás Shumway en su obra sobre la Argentina.
“La revolución de Mayo de 1810, hecha por Buenos Aires, que debió tener por objeto único la independencia de la República Argentina respecto de España, tuvo además el de emancipar a la provincia de Buenos Aires de la Nación Argentina o más bien el de imponer la autoridad de su provincia a la Nación emancipada de España. Ese día cesó el poder español y se instaló el de Buenos Aires sobre las provincias argentinas… Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentinas: el coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español… Para las provincias, Mayo significa separación de España, sometimiento a Buenos Aires; reforma del coloniaje, no su abolición. Ese extrav?o de la revolución, debido a la ambición inteligente de Buenos Aires, ha creado dos países distintos bajo la apariencia de uno sólo: el estado metrópoli, Buenos Aires, y el país vasallo. El uno gobierna, el otro obedece; el uno goza del tesoro, el otro lo produce; el uno es feliz, el otro miserable; el uno tiene su renta y su gasto garantido, el otro no tiene seguro su pan.”
Estas iniquidades se han sostenido en el tiempo. De hecho, mermaron la capacidad de las provincias de influir sobre el poder político centralizado, creando un c?rculo vicioso que reprodujo en el país la relación desigual centro-periferia con que la CEPAL describe la situación de América del Sur desde los años 50.
El federalismo es un precepto fundante de la Nación. Su adulteración elevó la ilegitimidad del marco institucional a nivel sistémico, acarreando la impugnación social de los otros dos preceptos, la república y la democracia representativa. Así como las provincias no se sienten partícipes del sistema federal, tampoco existen los balances y contrapesos de la división de poderes propios de la república y los ciudadanos no sienten que “deliberan y gobiernan por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución”, como rezan los artículos 1ro. y 22 de la Carta Magna.
En los Estados Unidos, rige un respeto reverencial hacia la Constitución como matriz jurídica de su propia organización nacional. Pero está vista, al mismo tiempo, como un instituto flexible, pasible de ser reformado por enmiendas, cada vez que las condiciones sociales lo imponen; forma parte de una rutina democrática arduamente construida al cabo de doscientos años de estabilidad institucional. Han logrado resolver adecuadamente la tensión entre derecho y realidad: el derecho modula los hechos hasta que los nuevos acontecimientos y costumbres lo desbordan, y es la realidad la que modifica al derecho.
En la Argentina, nos jactamos durante años de tener una Constitución pétrea, con principios tan marcados que se tornan casi imposible su modificación. Eso s?, ninguno de ellos es -como vemos- respetado. Por eso, hemos caído en la peor de las situaciones: no acatamos la ley -la realidad y la norma corren por andariveles totalmente distintos-, pero tampoco somos capaces de reformarla para que se adecue a las nuevas circunstancias sociales. La brecha entre el pueblo y el derecho se profundiza, consumándose Así el colmo de la ilegalidad en que pueda caer una sociedad.
Cuando un país se compromete a organizarse bajo ciertos principios y, al cabo de los años, sus dirigentes incumplen los compromisos asumidos y la sociedad se amolda a ello en vez de sancionarlos, se sientan las bases del fracaso que lleva al fin de la República. La palabra incumplida, una parte de la dirigencia que traiciona, otra parte que tapa, una sociedad defraudada pero que no exige que se imparta justicia, en fin, todo un sistema que se adapta a convivir con la hipocresía.
Ya a principios de 2001, Elisa Carrió señalaba que “no se puede examinar a fondo el tema de la corrupción actual, en el orden político y moral, como confusión entre negocios privados y negocios públicos, sin caer en la cuenta de que la peor corrupción es la de la palabra. La utilización de la palabra es condición necesaria para la existencia del lazo social. Cuando la palabra se corrompe y se transforma en un instrumento de triunfo sobre el otro derrotado, impide el lazo social. Se vuelve un arma de guerra, falsa y destructiva”.
En nuestro país no se negocia; se combate. Se acumula una determinada cantidad de fuerza y se imponen criterios hasta el límite que la fuerza reunida lo permita: no se va con la mente abierta a escuchar otros pareceres. Los acuerdos se alcanzan sobre la base de la relación de fuerzas, no del diálogo. Son negociaciones cerradas y, por lo tanto, menos creativas. Es la metodología del pacto secreto (Manzano-Jaroslavsky, Menem-Alfonsín, Barrionuevo-Nosiglia), del reparto engañoso de puestos estatales, del clientelismo que cambia prebenda por perpetuación en el cargo. La metodología que reniega de la política de principios asociada al bien común.
En cambio, las sociedades en las que la palabra mantiene su valor y rige la confianza, logran que ese entorno de credibilidad mutua gravite muy favorablemente en los negocios -no sólo en los espec?ficamente económicos. Esta base tácita para acordar, se extiende a la negociación en general, entendida como la búsqueda del óptimo compartido, a partir de la inexistencia del óptimo individual.
La palabra no vale porque se pronuncia o se escribe, sino porque se respeta y se cumple. Un proverbio etrusco dice: “el relámpago no resplandece porque dos nubes se encuentran; dos nubes se encuentran para que resplandezca el relámpago”. Así, dos voluntades no se ponen de acuerdo para cumplir un contrato; en tanto hay algo superior que debe ser respetado y cumplido, dos voluntades acuerdan.
De lo contrario, el compromiso se rompe, la confianza se pierde y, de modo cada vez más irreparable, se resquebraja el vínculo social. Esto vale tanto para las relaciones de mando y obediencia cuanto para las que se entablan entre iguales.
Una sociedad sin palabra es una sociedad sin confianza alguna entre sus miembros y, por lo tanto, sin ley, sin instituciones, sin autoridad. O sea, es una sociedad que deja de ser. El efecto devastador de este proceso puede llegar a ser peor que la guerra, porque la guerra contra otro estado supone la defensa de una causa nacional y la persecución de un destino; la guerra civil es trágica, pero en algunos casos supone confrontar modelos de Nación. La ruptura del contrato social por la defraudación de la palabra generalizada capilarmente, en cambio, supone la disgregación, la descomposición, la disolución.
La Justicia
Impartir Justicia está en la naturaleza del “Poder” Judicial. Pero, como tantas otras instituciones, se ha desnaturalizado: no ejerce el poder del que está investido. Forma parte de un contexto general donde los atributos, los mandatos, los objetivos de la República han perdido sentido. Y la marcha hacia un lugar incierto se llama deriva.
Así como los representantes legislativos -hablando en general- hemos perdido la noción de lo que significa representar los intereses de nuestro pueblo, muchos mandatarios -judiciales en este caso- han perdido la dimensión de cuál es el mandato que la sociedad les confiere como responsables de impartir Justicia, no entendida sólo como reparación de un daño particular, sino como armazón moral de la República.
Conspicuos jueces de la Nación han optado por una forma de poder, surgida de su afinidad con altos funcionarios políticos. Del nombre poder judicial, ponen el acento en la palabra poder, debido a su asociación -en más de un caso complicidad- con el Poder Ejecutivo; no lo ponen en la palabra judicial, como expresión de Justicia. Y descansan, para ello, en el aspecto formal de la inamovilidad que la Constitución les asegura. La simple permanencia no es, por otra parte, garantía de justicia. Han estafado la inamovilidad profunda, que implica no moverse del principio republicano de la independencia de la Justicia.
Quienes nos graduamos en Derecho portamos la máxima de que la Justicia es una Señora de ojos vendados, que no discrimina a los justiciables según su raza, religión, filiación política o condición social. A eso responde la obligación de los jueces de obrar imparcialmente en busca de la Verdad.
En la práctica tribunalicia, sin embargo, vemos con frecuencia cómo las partes apelan a la exageración, la simulación o la mentira, falseando los hechos, a sabiendas de que la contraparte hará lo mismo.
Otra disfuncionalidad judicial se refleja en la excesiva duración de los procesos, unas veces propiciada por alguna de las partes, otras por la propia ineficiencia del sistema. La prolongación desmedida de los juicios de índole económica causa, además de otros males, desigualdad social, dado que el grado de resistencia de los más carenciados es menor que el de los más pudientes. En el fuero laboral, la lentitud en la resolución de las causas es más grave, dado el carácter alimentario de la mayoría de los reclamos.
Los problemas del poder judicial no deben centrarse, pues, en sus deficiencias materiales o en las de su distribución territorial. Más allá de su remodelación institucional, a todas luces necesaria, la base conceptual para que el sistema judicial se relegitime socialmente es recuperar la esencia de la inamovilidad. O sea, plantarse en la Verdad y no acudir al artilugio. La Verdad resulta de la suma de verdades, no del equilibrio entre mentiras.