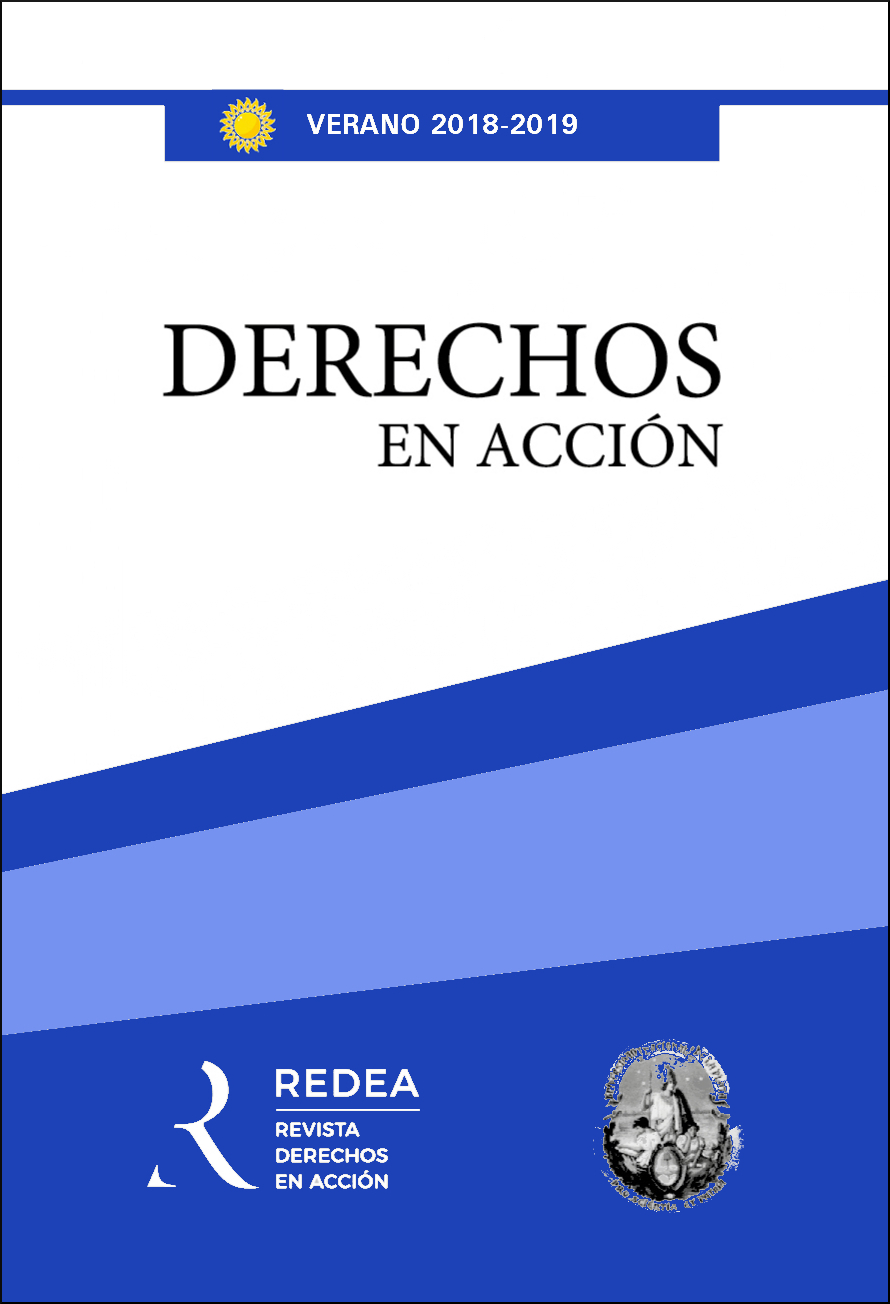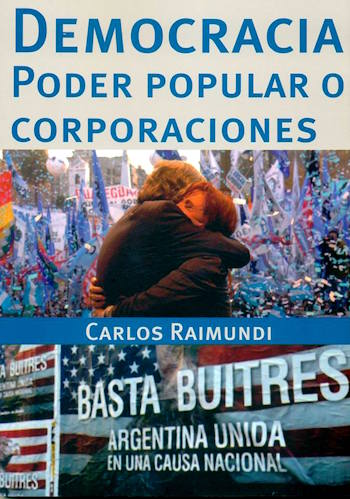V. La Argentina como formación política
Lejos de agotar todas las connotaciones que reúne el proceso de nuestra formación política, intentaré desarrollar, en este capítulo, dos ideas fundamentales. En la primera parte, compararé brevemente el proceso de gestación de las sociedades hispanoamericanas con el proceso de origen anglosajón, para arribar a la conclusión de que la América hispana se estructura alrededor de una relación Estado fuerte-sociedad civil débil, a diferencia de la sociedad norteamericana, que contó con un componente de mucho mayor fortaleza en su sociedad civil, promoviendo un desarrollo institucional de mayor calidad y, por lo tanto, una más eficiente organización del Estado.
Anticipándome a toda suspicacia, siento orgullo, y no pesar, porque hayamos repelido las invasiones inglesas. Lo que sí me enoja es que no hayamos sido capaces, como argentinos, de superar los aspectos más negativos heredados de la etapa colonial, que continúan demorando nuestras posibilidades de conformar una sociedad con instituciones fuertes, apego a la ley y capacidad de delinear grandes políticas de Estado.
En el acápite de Mayo, señalaré que aquel primer conflicto político entre dos grandes visiones de lo que sería la Argentina no se dirimió mediante una dialéctica de consenso y síntesis, sino por la del antagonismo irreconciliable y el aniquilamiento del enemigo. Desde entonces, esa lógica rigió la definición de las dolorosas confrontaciones subsiguientes: unitarios y federales, civilización y barbarie, conservadores y radicales, peronismo y antiperonismo, azules y colorados, hasta concluir en la masacre genocida de la última dictadura (de allí en más no se la remplazó por el acuerdo público, sino por el “arreglo por debajo de la mesa”).
Una sucesión de episodios analizados desde la perspectiva continuidad-ruptura-resignificación, constituye el esquema lógico, que se reitera a lo largo del libro. En este capítulo, procuro en un principio rescatar la continuidad del sentido de pertenencia y del espíritu emancipador, y la ruptura con la lógica de resolución maniquea, carente de matices y de voluntad de síntesis, guiada por el espíritu de suma cero -en el que, para que uno gane otro tenga que ser derrotado-, en lugar de la suma positiva, que implica crecimiento colectivo.
Surge como conclusión la primera aparición pública del proyecto conservador popular en términos de poder: el polo que unió históricamente a los sectores monopolistas con las bases populares, y que relegó a la izquierda a un discurso progresista desde lo ideológico, pero sin suficiente base de sustentación social como para convertirse en mayoritario.
Aparece aquí el criterio de resignificación -que retomo en otras partes del libro- en el sentido de que, si bien reivindico la conformación de sendos polos de centroderecha y centroizquierda, lo nuevo implica desterrar no sólo lo peor de las derechas sino también lo peor de las izquierdas. Me refiero, básicamente, a la necesaria democratización de ambas concepciones.
Otra conclusión es que el problema no fue España, sino nosotros mismos. A partir de Mayo, no sería el sojuzgamiento de la corona la traba para edificar una nación desarrollada, sino nuestras propias deficiencias para progresar como sociedad autónoma. Ya más cerca de nuestros días, ni el imperialismo ni el FMI alcanzan para explicar por sí solos el cúmulo de nuestros fracasos.
La relación sociedad civil Estado
Marco teórico
Toda formación política resulta de la combinación entre cierto tipo de Estado y cierto tipo de sociedad civil en un determinado proceso histórico. Esto plantea una gama de situaciones diferenciadas entre los países, razón por la cual todo intento de generalizar pecaría de abstracción.
Los tres párrafos siguientes tienen la misión de desmentir la teoría del balancín aplicada a la relación Estado-sociedad, según la cual el ascenso de una de las partes exige un descenso correlativo de la otra.
La primacía de la sociedad civil no tendría por qué exigir un simultáneo retroceso del papel estatal. Antes bien, podrían coincidir en ambas mareas altas, tanto la privada como la pública. Esto sucede en los siglos de oro de diversos países, cuando el Estado y la sociedad civil se hallan en su mejor momento: o bien la sociedad civil trasmite al Estado su esplendor, o bien es el Estado el que lleva la iniciativa histórica y el apogeo institucional, asumiendo el papel de difusor de esos efectos por toda la sociedad civil.
Estado y sociedad civil pueden contagiarse, también, sus fracasos o sus incompetencias, provocándose, así, la decadencia de ambas partes. Las infracciones a la ley y las actividades especulativas afectan, por igual, a la clase empresarial y demás miembros de la sociedad civil como a la clase política y demás miembros del personal estatal.
De este modo se nos abren cuatro distintas opciones, según cuál sea el grado de primacía relativa. Dos de ellas son juegos de suma cero o nula, donde la primacía del Estado se consigue a costa de la subordinación de la sociedad civil (burocratismo), o viceversa, donde la primacía de la sociedad civil a costa de la regresión del Estado a su mínima expresión (liberalismo). Otra de las opciones la constituye un juego de suma negativa (corrupción), donde ambas partes decaen entrando en entropía, desorden, anarquía, anomia y desintegración social. Pero finalmente, emerge entre todas el juego de suma positiva (civismo), donde ambas partes alcanzan primacía relativa. Así toma forma el ideal de la Democracia, en el cual imperan los valores republicanos y los intereses privados se identifican o coinciden con el interés público común.
Desde el momento en que entendemos la política como nexo articulador entre el Estado y la sociedad, detrás de la baja capacidad de gobierno está la debilidad de la crítica social profunda. La crisis del estilo de hacer política que le entrega al ciudadano la capacidad de elegir a sus gobernantes, pero le niega la de evaluarlos periódicamente. Cuando el sistema social relega los valores éticos y sufre un vacío ideológico, las mujeres y los hombres, sin la gu?a de objetivos superiores, buscan satisfacer individualmente sus necesidades más primarias.
En el mismo sentido, ciudadanía política y ciudadanía social son dos caras solidarias de una misma medalla. El progreso de una de las caras alimenta el de la otra, y al revés: la degradación del bienestar y las condiciones de vida significará, también, la degradación de la capacidad y la disposición de ejercer activamente los derechos políticos.
Apuntes sobre la evolución histórica
Tanto en Inglaterra cuanto en Francia o España, la unificación del espacio territorial y la aparición de un poder centralizado emergieron en las postrimerías del siglo XV y comienzos del XVI.
Francia accede más temprano al distanciamiento entre el rey y los diferentes estamentos de la sociedad medieval. En Inglaterra, el proceso de unificación y centralización con clara diferenciación de la figura del monarca comienza a delinearse con la derrota de Ricardo III. Enrique VII de Lancaster, al contraer matrimonio con Isabel de York, finaliza la guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas. La monarquía se consolida y no decae pese a los cambios dinásticos.
Samuel Huntington, como antes Trevelyan, coinciden en que Inglaterra pudo no haber sido una sociedad de clase media, pero la diferencia entre sus clases era escasa. La movilización individual, más que la lucha de clases, fue la nota distintiva de los años Tudor. La articulación entre los gentry -propietarios de las tierras confiscadas a la Iglesia en oportunidad del cisma con Roma-, que producían para el mercado, los comerciantes de Londres -que hacia 1700 contaba ya con 550.000 habitantes-, y la proyección marítima favorecida por el carácter insular del país, contribuyeron a fortalecer los vínculos de una sociedad civil urbana y abierta con una concepción que Fernand Braudel denominó la economía-mundo inglesa. En definitiva, una sociedad que superó tempranamente la estratificación medieval y se enfrentó a las pretensiones hegemónicas del absolutismo para transformarse en civilmente igualitaria, pasó a ser el presupuesto de un proceso económico expansivo que adquiriría dimensión planetaria. También estructuró, vale la pena decirlo, un ordenamiento jurídico fuerte, encargado de consolidar los derechos alcanzados.
El proceso español en cambio, sometido a sus propias circunstancias, no permitió ni el desarrollo de una sociedad civil ni el de un Estado propiamente dicho, hasta bien entrado el siglo XVIII.
Su clase alta fue, durante la Edad Media, más tolerante que sus homólogas inglesa o francesa. No obstante esto, hacia el siglo XVII modela una concepción del mundo unitaria y común que abarcó a toda la sociedad. Cristianos, moros y judíos coexistían bajo un mismo ámbito, pero no convivían, en el sentido de las comunes vivencias. “La grosedad (fertilidad) de la tierra los face orgullosos y haraganes y no tanto engeniosos ni trabajadores”, cuenta Castro. En 1541, el 13 % de las familias del reino de Castilla y León no pagaba impuestos ni realizaba trabajo alguno.
La derrota de los comuneros de Castilla -entre cuyos objetivos prevalecía la formación de un incipiente mercado interno- abortó la posibilidad de desarrollar mecanismos de participación democrática que, por su índole, preanunciaran la implantación de una sociedad civil fuerte. La persistencia de la disgregación y de un espacio geopolítico no totalmente unificado nos lleva a la conclusión de que no existió una burguesía en su significado más actual. Esto explica, en parte, la tardía incorporación de España al mundo moderno.
“Mientras los encajes de Lille y Arraz, las telas holandesas, los tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia inundaban el mercado español para satisfacer el ansia de ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre, a mediados del siglo XVI se había llegado al colmo de prohibir, al mismo tiempo, toda exportación de paños castellanos que no fueran a América”, ilustra Eduardo Galeano con sus “venas abiertas”.
El aporte histórico nos ayuda a conocer cómo se produjeron aquellas combinaciones en los casos tratados, pero, a partir de él, se requiere el análisis comparado desde el punto de vista socio-político.
La gentry tenía, ya en tiempos de Enrique VIII, acceso relativamente fácil a la Cámara de los Comunes. La clase terrateniente era civil por su educación, comercial por su ocupación y plebeya por su rango, y su correlato era un Estado que tenía “una burocracia pequeña, una fiscalidad limitada y carecía de ejército permanente, dada su condición insular” . Paralelamente, la formación de un mercado nacional fue el punto de partida para competir internacionalmente.
Sobre estos fundamentos ingresó Inglaterra al concierto mundial en situación de privilegio, acentuada luego de su victoria sobre los Países Bajos por el dominio de ultramar. Plasmó así una estructura social liberal como alternativa modernista -de mayor libertad civil y política- al modelo de absolutismo continental europeo representado por España.
Esta modalidad del desarrollo británico se trasladó, en lo esencial, a las colonias del subcontinente norteamericano. En las trece colonias primero, y luego en los Estados Unidos, no hubo clase aristocrática. “En América hay pocos ricos, casi todos los americanos tienen, por tanto, que ejercer una profesión”, analiza Alexis de Tocqueville en “La democracia en América”, en 1835. Los primeros colonos constituyeron grupos sociales homogéneos, con una misma concepción del mundo -fruto de su credo común. Los protestantes no veían con buenos ojos el beneficio comercial exagerado ni la tasa de interés elevada; el justo precio fue materia de especial tratamiento por parte de Lutero, y esto se mantuvo luego en Calvino y en la iglesia anglicana. Las sectas disidentes inglesas valorizaban, principalmente, el trabajo personal: para los calvinistas, la obra era el medio de acceder a la gracia.
Los Estados Unidos, aunque dependientes en un principio del capital y la tecnología inglesas, levantaron altas barreras aduaneras para proteger sus nacientes industrias, que no reunían aún condiciones para competir. Ya en 1789 impusieron los primeros aranceles de importación, y los elevaron en 1816, para proteger el algodón, la lana y las manufacturas de hierro. En contraste, erigir barreras aduaneras era visto por el refinado liberalismo porteño que gobernaba por aquellos años rivadavianos como “opuesto a los más sanos principios de economía y lo que es más agravante, contrario al espíritu de todas las leyes e instituciones que nos han acreditado exteriormente”.
Max Weber atribuye un papel fundamental a la ética protestante en el surgimiento del capitalismo moderno. En especial, la vertiente calvinista sostiene que la idea del progreso y la prosperidad forjan el ascetismo del trabajo, a diferencia del ascetismo “espiritual” que aparece en el catolicismo, sobre todo del lado de los jesuitas.
Los hombres armados, por su parte, habían combatido contra Inglaterra en nombre del pueblo, de ahí que el origen de su ejército haya sido digno del respeto masivo. Su misión primordial era vigilar que los productores no fuesen despojados de su parcela ni de los frutos de su trabajo; la alianza de clase del ejército norteamericano estaba sellada con la burguesía. En cambio, desde los primeros tiempos de la conquista, los ejércitos latinoamericanos refrendaron sus pactos con la aristocracia y la oligarquía.
El vasto y abierto espacio geográfico constituyó un diferencial de signo positivo para el desarrollo de los Estados Unidos. Como dije más arriba, traspasar la frontera fue otro de los pilares de su credo. Así, los estadounidenses se extendieron hacia el oeste y se vincularon en pequeñas ciudades; la sólida comunidad religiosa convirtió el recinto de las parroquias en verdaderas casas del pueblo. Por eso, José Luis Romero habla de “la instancia intermedia entre el campo y la ciudad, que es para mí el secreto de la civilización: la aldea”. Al mismo tiempo, la vastedad estimuló tal grado de autonomía territorial y de peculiaridad social que hizo necesario el trazado de un complejo sistema de poderes balanceados, plasmado finalmente en la Constitución de 1787.
A diferencia de los Estados Unidos, donde una fácil navegación fluvial facilitaba el contacto entre ciudades costeras y del interior, las ciudades argentinas, salvo las del litoral, estaban unidas por caminos malos, lo que alentó sentimientos y lealtades locales. La geografía no alentó la unificación del territorio, que tampoco lo estaba por la economía, ni por la política, ni, obviamente, por la idea de un destino nacional. A falta de un poder central, los caudillos eran la única fuente de orden, dificultando el gobierno institucional. En el proceso latinoamericano, siguiendo a Romero, no se da la aldea. “En la Argentina no ha habido más que las ciudades con aspiraciones de grandes ciudades y el campo semidesierto” . De hecho, entre ambos, no se creó una verdadera intersociabilidad.
En definitiva, la colonización británica de América del Norte dio por resultado una sociedad civil fuerte bajo el marco de un sólido sistema institucional.
En cambio, “los españoles no pudieron traer lo que no tenían ellos mismos en el suelo original: industria, comercio, agricultura”, dice Juan Bautista Alberdi, citado por Roberto Hosne . Y según Nicolás Shumway, “las colonias españolas no buscaron en ningún momento desarrollar un sentimiento de nacionalidad propio e independiente, sino que fueron más bien extensiones de España, dóciles en lealtad política, fe religiosa y pago de impuestos”.
Mientras tanto, la España borbónica desplegaba en sus colonias una cultura rentística fundada en la seguridad predeterminada de los rindes económicos sin riesgos para el capital. Los antiguos contratos de aparcería para la explotación de la tierra constan a modo de certificación.
El absolutismo continental europeo había mantenido fuertes lazos con la concepción católica de que el poder era expresión de una unidad político-religiosa, según la cual el rey era funcionario de Dios. Una junta de teólogos, reunida para asesorar a Felipe IV sobre la construcción de un canal entre los ríos Tajo y Manzanares, concluyó dictaminando que “si Dios hubiese querido que los ríos fuesen navegables, Él mismo los hubiera hecho así”.
El ascenso político de la burguesía no terminó con esta noción de “derecho al cargo”: junto con el poder del dinero no invocaba la prosperidad alcanzada a través del trabajo, sino el concepto de “dignidad” o “calidad de honor”, como apelación de socorro hacia el Estado. El problema se solucionaba conciliando el concepto de “burguesía” con el de “funcionario”, del mismo modo que el de “propietario terrateniente” coincidía con el de “señor”, y la protección del orden jurídico era desempeñada por el “noble de toga”. Todas ellas, formas precapitalistas diferentes de las que configuraron al Estado moderno en Inglaterra o en sus colonias del Norte de América. Librada a su suerte una sociedad civil débil y “gelatinosa”, toda la energía política marchó en pos de acopiar fortaleza en torno del Estado .
Cultura rentística, apropiación de las tierras y endeudamiento externo
España trasportó a sus colonias problemas parecidos a los que se vivían en su propio espacio. A esto hay que añadir que los pueblos andinos recibieron el influjo de las civilizaciones precolombinas, caracterizadas por una fuerte estratificación que dificultó la movilidad social y mantuvo un nivel de desigualdad muy difícil de superar. En los llanos rioplatenses, y sustentados en su mentalidad rentística, los dueños de la tierra se convirtieron en “señores” que explotaron sucesivamente la mano de obra del indio, el negro y el gaucho de manera servil; en las ciudades, los integrantes de una burguesía igualmente rentística realizaban una actividad meramente intermediadora entre aquellos señoríos y la metrópoli, que se apropiaba de los excedentes de producción, abriendo paso a la relación centro-periferia que se mantiene hasta nuestros días. Así, los primeros comerciantes porteños no tardaron en establecer contratos exclusivos con los monopolios mercantiles españoles, formando de este modo la base de algunas de las más sólidas fortunas privadas argentinas.
El siguiente párrafo de Nicolás Shumway es descriptivo de los cimientos que hicieron crónico nuestro endeudamiento: “La distribución de tierras bajo Rivadavia, aunque debía ser temporaria, concentró inmensas extensiones del mejor recurso natural de la Argentina en manos de unos pocos, negándole de ese modo a las futuras generaciones, acceso a cualquier poder económico y político real. Además, al usar el enorme potencial económico del país como hipoteca, los rivadavianos contrajeron la primera gran deuda externa del país, poniéndolo en el camino de la dependencia crónica del capital extranjero a despecho de las gigantescas fortunas personales amasadas por la oligarquía terrateniente. De hecho, la facilidad con la cual Bernardino Rivadavia y Manuel José García, su ministro de finanzas, obtuvieron préstamos externos para gastos de gobierno creó un precedente para que los argentinos ricos evitaran el pago de impuestos y gastaran sus fortunas en el extranjero y en lujos estériles, contribuyendo muy poco a la formación de capital dentro del país -un esquema que sigue tan vivo hoy como hace ciento cincuenta años-… En una transacción que se hizo notar especialmente, negociada a través de la firma Baring Brothers de Londres, el gobierno porteño recibía crédito apenas por 570.000 libras esterlinas, a cambio de la firma de un recibo por un millón de libras. Para empeorar las cosas, la mayor parte del dinero supuestamente prestado a la Argentina, en los hechos quedaba en Inglaterra en forma de créditos contra la compra de manufacturas inglesas y para pagar comisiones de corredores e intermediarios, con lo que el beneficio que recibía el país en términos de inversiones era mínimo. De acuerdo con algunos cálculos, el pago final contra este crédito no se hizo sino en 1906… La Argentina sigue siendo un país dependiente en materia de capitales, a la vez que, paradójicamente, es un gran exportador de capitales. Por último, permitiendo que Gran Bretaña tuviera acceso sin trabas a todos los aspectos de la economía argentina, del comercio y la inversión a las finanzas y la política monetaria, los rivadavianos crearon una alianza non sancta entre la burguesía terrateniente y comerciante porteña y sus socios ingleses. Aunque hoy Gran Bretaña ha sido remplazada por los Estados Unidos, la presencia no controlada de intereses económicos extranjeros en la Argentina sigue minando el autogobierno del país”.
En ausencia de una sociedad civil fuerte, el Estado hizo las veces de unidad superior en un sistema que, por sus persistentes fracturas, se fue tornando cada vez más incompetente para viabilizar una efectiva democracia cotidiana.
“La América hispánica se fragmentó más y más, geográfica y socialmente. Algunas de esas divisiones se hicieron permanentes: el Uruguay y el Paraguay se separaron de la Argentina, y América Central, que en términos lógicos debería haber sido un solo país, se dividió en siete. Las rencillas intestinas y las amenazas de anarquía produjeron una situación en la que sólo parecían capaces de sobrevivir hombres fuertes al mando de ejércitos propios. Poco antes de morir, Bolívar se lamentaba: hemos arado en el mar”, relata Shumway.
La problemática de la participación ciudadana es, pues, el intrincado producto de las interrelaciones que, muy resumidamente, acabamos de señalar. Sin embargo, el mundo contemporáneo ofrece un haz de posibilidades a las sociedades que deciden integrarse al desarrollo, desde un status de autonomía e identidad nacional. España, por ejemplo, fue hasta hace algunos lustros una sociedad periférica. La dictadura franquista la había aislado de los movimientos transformadores que operaban en Europa, de modo que la construcción de la sociedad civil seguía siendo una asignatura pendiente. No obstante, a partir de la transición democrática consiguió superar la altitud de los Pirineos y se incorporó decididamente al proyecto europeo.
Claro está que en esto medió, también, el interés de los otros países comunitarios, necesitados de conformar el estado continental que le permitiera a Europa terciar en la discusión acerca del sistema de poder mundial. Pero la experiencia indica que las condiciones externas no bastan, por sí mismas, si no media la decisión colectiva de una comunidad. Cuando el Plan Marshall, en los primeros años de posguerra, ayudó a levantar económicamente a Europa y a dejar atrás los regímenes autoritarios consolidando la democracia, España no demostró tener, como sociedad, la decisión suficiente. Desestimó la oportunidad hasta bien entrados los años 70 y principios de los 80.
Por su parte, la Argentina fue, junto con Uruguay, el país que más aprovechó la economía-mundo con centro en Inglaterra. Pese a las evidentes desigualdades en el interior de su sociedad, el modelo de desarrollo de la Generación del 80 incrementó su riqueza general y, por desborde de la misma, crecieron, también, los ingresos de sus habitantes. Esto permitió la absorción, hasta 1930, de una ingente masa migratoria de origen principalmente europeo.
La proporción entre la población de origen migrante europeo y la vieja hispano-criolla-autóctona era de 4 a 1 a favor de la primera. De ahí que prevaleciera una cosmovisión europea en la concepción y dirección de las políticas nacionales instrumentadas por una clase dirigente cuya fuente de ingresos descansaba en la renta agropecuaria.
Desde muy temprano, la tierra sin dueño y sin población residente se repartió entre quienes ostentaban mayor poder económico. Los militares custodiaron dicha conquista. Millones de hectáreas de la pampa húmeda pasaron, de ser propiedad pública, a ser propiedad privada. Doscientos noventa y tres propietarios ocuparon, entre 1836 y 1840, más de ocho millones de hectáreas en las mejores zonas de la provincia de Buenos Aires . Hago constar que, en este racconto, no incluyo a aquellas con las que se beneficiaron quienes hicieron la Campaña del Desierto, como el Gral. Julio A. Roca, que recibió de regalo de la Provincia de Buenos Aires las 250.000 ha que formaron la estancia “La Larga”.
Por el contrario, el Presidente Abraham Lincoln sancionaba el 20 de mayo de 1862 la “Homestead Act”, que confería a los colonos 160 acres de tierra pública, con la exigencia de residir cinco años en ellos de manera continuada, construir una vivienda, mejorar la tierra y realizar algún cultivo. Si al cabo de ese lapso y habiendo cumplido los requisitos, el colono optaba por continuar en el fundo, obtenía su propiedad definitiva. En 1918, más de 1.600.000 propietarios trabajaban la tierra al este del Mississippi. Entre los fundamentos de la ley, obraba el siguiente axioma: “el dominio público pertenece al pueblo”.
En 1958, en la provincia de Buenos Aires, 15 familias y 126 sociedades, de las cuales 110 eran anónimas, totalizaban 2.451.335 hectáreas.
Este diagrama distributivo de la propiedad condicionó, obviamente, el modelo de desarrollo nacional. A esta deformación se le sumó el desequilibrio poblacional y la cultura rentística -tanto en el manejo del excedente económico cuanto en la mentalidad de los inversores.
En los Estados Unidos, las familias eran propietarias de las tierras; también eran ellas quienes las trabajaban. En nuestro país, en cambio, los propietarios residían la mayor parte del tiempo alejados de sus latifundios, en la metrópoli. Aquí efectuaban sus transacciones financieras, desvinculándose, de este modo, de la fuente de producción de donde surgía efectivamente la riqueza. Bastaba con que una porción menor del territorio fuese cultivada para que el propietario obtuviese la renta suficiente para mantener un alto nivel de vida. Mientras tanto, el trabajador rural se iba desplomando sobre la base de la pirámide de ingresos. Cada vez que la coordenada de la buena cosecha se encontraba con la suba del precio internacional de los granos, la renta nacional trepaba, al mismo tiempo que la tasa de plusvalía y la brecha distributiva del ingreso, a favor del terrateniente. La vieja casta militar de los orígenes de nuestra vida independiente continuaba siendo su aliada. Pero ya no era la guardia pretoriana de la propiedad de la tierra, sino el brazo ejecutor de sucesivos proyectos económicos que, golpes de estado mediante, favorecieron sus intereses de clase mientras se robustecían los lazos de dependencia económica y financiera con el exterior.
A partir de los años 30, la Argentina inicia un persistente proceso de industrialización que duraría tres décadas. No obstante, al sustituir al empresario individual por la organización empresaria, adoptando ésta principalmente la forma de sociedad anónima, se llevó a cabo la interconexión de intereses agroganaderos e industriales, que reprodujo el modo de conducta empresarial rentística, concentradora y especulativa.
En medio de este esquema rentístico y distributivo concentrado, aún en las etapas expansivas de agro-exportación, la mano de obra campesina resultaba sobrante y era expulsada de las áreas rurales hacia las ciudades. Pero como en éstas también imperaba la mentalidad rentística dentro de la actividad industrial, esta irrazonable migración de trabajadores era volcada a la inflación artificial de la actividad terciaria. En el quinto país productor de alimentos del planeta, el 40 % de sus habitantes viven desde hace cincuenta años en un radio que no excede los 100 km. alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Más del 90% del 45 % restante, lo hace alrededor de las grandes ciudades. Es, en definitiva, una economía de base agropecuaria sobreurbanizada, en la millones de hectáreas permanecen vacías, a merced de nuevos propietarios de origen extranjero. Cada uno de ellos se ha percatado anticipadamente del valor que, en el mundo actual, adquieren recursos escasos como el territorio fértil, los alimentos y el agua potable. Como corolario de nuestro absurdo, nadie los obliga a pagar impuesto alguno por la compra de dichos activos.
El cuadro descrito implicó la derivación de la mano de obra agrícola-industrial ociosa al área de los servicios -principalmente a los servicios públicos prestados por el Estado. La superpoblación en estas áreas no implicó mejores servicios. Contrariamente, acarreó mayor improductividad, más burocracia y clientelismo y, finalmente, la saturación del gasto público sin correlato de eficiencia. Todo eso sumado llevó, con los años, a crear en la población una especie de sentido común mayoritario: la necesidad de desmantelar aquel Estado megalómano y, a la vez, ineficaz.
La inmigración
La masividad de las corrientes migratorias produjo puntos de flexión en nuestro proceso histórico. Al sobrepasar con holgura el número de habitantes de origen hispano-criollo, el inmigrante y su familia modelaron, en base a la cultura del propio esfuerzo, el perfil del “argentino medio”. Todo desarraigado va en busca de su endogrupo. El afán de autopreservación se fue multiplicando en forma de colectividades cerradas, las que, en algunos casos extremos, llegaron a la práctica de conductas para nada solidarias que, al cabo del tiempo, se plasmaron en el “no te metás”, por un lado, y, por el otro, en la viveza criolla.
El destino manifiesto que estaba implícito en el gran sueño americano del estadounidense, tuvo aquí su correlato en la mirada de corto plazo inherente a la misión de “hacerse la América”.
No en vano, el “Manual del Inmigrante Italiano”, publicado por el Real Comisariado de Emigración de Roma en 1913, advertía a aquellos que viajaban a la Argentina. Bajo el título “Truffa allâ’americana o el ‘cuento del tío’”, les señalaban las prevenciones a tener en cuenta: “No escuche ni historias maravillosas ni casos piadosos y desconfíe muy especialmente de los que le digan ‘haber hecho el viaje con usted’, cosa que no se sabe nunca si es verdad. Sepa que existe un notable sistema para engañar al inmigrante que acaba de desembarcar; es el llamado ‘cuento del tío’”.
El hijo del inmigrante comienza a pensar de otro modo. La escuela pública lo alfabetiza, rompe el endogrupo y accede a una ciudadanía que lo acoge por el hecho de haber nacido aquí, a la que Beatriz Sarlo hace referencia en varios pasajes que trascribo a lo largo de este trabajo.
El pasaje sin ruptura histórica del período agroexportador a la sustitución de importaciones de la primera etapa de Perón y el desarrollismo frondizista, permitió a la Argentina alcanzar un elevado coeficiente de movilidad social ascendente. Pero la maduración de este proceso y su agotamiento a finales de los 70 empeoraron las condiciones distributivas para la mayoría de la población, y derivaron en la sociedad fracturada propia de nuestros días.
Por una parte, la cultura europea del inmigrante, fortalecida por un sistema educativo público de envidiable calidad, plasmó en nuestro país una formación sociocultural propia de una sociedad avanzada. Pero, por otra, la prevalencia del modo de producción con base en la actividad primaria, combinada con una modalidad rentística orientada hacia los grandes centros de poder externo, configuró una formación económica propia de los países periféricos. La intersección de ambas coordenadas brinda como resultado un país declinante que, como no sucede con ningún otro en el mundo, se encuentra en franca vía de sub-desarrollo.
La expectativa de riqueza que deriva de nuestra otrora portentosa tradición socio-cultural, nada tiene que ver con el nivel de recursos que efectivamente nuestra sociedad genera en el presente. Nuestro progresivo endeudamiento responde, en parte, a esta percepción colectiva de que seguimos siendo ricos: cuando tomamos nota de la verdad nos estrellamos con la pobreza. Y dejamos de pagar.
Enseñanzas
Desde el punto de vista político, las décadas de apogeo del paradigma keynesiano marcan una etapa en la que el Estado nacional-popular y el régimen de acumulación sustitutivo de importaciones, pudieron combinarse en una amalgama que incluía elementos de la cultura, tradiciones e imaginarios comunes tales como el caudillismo, el nacionalismo, el movilizacionismo y la estadolatría.
Ese Estado nacional-popular expresaba una alianza o compromiso de clases de tipo movimientista, que unía a élites enclavadas en sectores corporativos -fuerzas armadas, iglesia, cúpulas sindicales-, sectores intelectuales, pequeña y mediana burguesía, con los trabajadores industriales y demás sectores populares urbanos surgentes del proceso de migración interna del campo a la ciudad.
Este proceso adquirió connotaciones distintas a los modelos de democracia social y estados de bienestar propios de Europa occidental. En nuestro país se tendió a identificar lo nacional-popular con lo estatal, restándole más autonomía aún a nuestra ya débil sociedad civil, y generando culturas políticas de tipo autoritario, tanto de derecha como de izquierda.
Lo nacional-popular y lo democrático han tenido una relación por momentos ambigua, muchas veces tensa y a menudo conflictiva a lo largo de nuestra historia; en muchos casos la democracia no fue más que un momento transitorio de competencia en pos de monopolizar la representación del interés nacional.
La herencia de Mayo
El proceso revolucionario, que fue el germen de la Argentina como Estado independiente, constituye toda una muestra de incapacidad ciudadana para sintetizar las tendencias del pensamiento y la economía de la época. Tal síntesis era necesaria para forjar, como expresión de lo mejor de cada una de ellas, un proyecto común, en el que todos los actores principales se sintieran involucrados.
En su lugar, primaron la confrontación irreconciliable, el maniqueísmo, la ubicación de quien pensara diferente en el lugar del enemigo, la dialéctica del vencedor y el vencido, la justificación de la conspiración permanente y la violencia como método de construcción de poder.
Facundo -o Civilización y Barbarie-, amén de su alta calidad literaria, es el mayor exponente de esa importante faceta de la cultura argentina que ha sido históricamente la personalización del mal. Eso sí, nunca en uno mismo, siempre en el otro. En el siglo XX, la oligarquía situó en ese lugar a Juan Domingo Perón.
Siempre con un dejo (o mucho más que un dejo) de admiración: “grande, muy grande es”. Los enemigos del caudillo Facundo Quiroga no le desconocen tal condición, sino que “quieren disputarle el título de Grande que le prodigan sus cortesanos”, ya que se trataba de “el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre, que ha aspirado a tomar los aires de un genio”.
“He creído explicar la revolución argentina -escribe Sarmiento- con la biografía de Juan Facundo Quiroga, porque creo que él explica suficientemente una de las tendencias, una de las dos fases diversas que luchan en el seno de aquella sociedad singular”, […] “en Facundo Quiroga no veo un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina”, […] “una expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos”. […] “Facundo, siendo lo que fue por antecedentes inevitables, no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación”.
“Toda Córdoba está instruida de los más mínimos detalles del crimen que el gobierno intenta, y la muerte de Quiroga es el asunto de todas las conversaciones”. […] ‘No ha nacido todavía el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga’, y a despecho de las reiteradas instancias de los gobernadores de Santiago y Tucumán, Quiroga llega a su destino”.
Finalmente, “La galera de Facundo, ensangrentada y acribillada de balazos, estuvo largo tiempo expuesta por el gobierno de Buenos Aires, al examen del pueblo”.
No en vano, el liberal Shumway cierra uno de sus capítulos diciendo: “Al otro lado de la falla, los obreros industriales y los inmigrantes remplazarían a los gauchos en los movimientos populistas. Líderes mesiánicos como Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte remplazarían a los caudillos personalistas. Fascistas y comunistas se volverían los nuevos paternalistas, pero en todos estos cambios hay una peculiar cualidad déjà vu tan pronunciado que parecería como si la Argentina no fuera un país sino dos, ambos llenos de suspicacia hacia el otro, pero destinados a compartir el mismo territorio”.
Prisionera nuestra nacionalidad de estos valores, “Los terratenientes porteños fueron sucesivamente liberales y proteccionistas, cosmopolitas y nacionalistas, según cuál bando fuera mejor para sus negocios en un momento dado”, sentencia Tulio Halperín Donghi , y vastos sectores sociales de nuestro país arrastraron ese espíritu hasta nuestros días.
Durante los días previos a Mayo, el Contrato Social de Rousseau no corría “de mano en mano”, como sostiene Sarmiento, ni Robespierre era el modelo de los jóvenes revolucionarios. Pero la influencia de la Revolución Francesa era, pese a las prohibiciones, innegable.
Tampoco es absoluto el juicio de Levene, cuando afirma que la Revolución de Mayo sólo se nutre en fuentes ideológicas hispánicas e indianas: “se ha formado durante la dominación española y bajo su influencia, aunque va contra ella”.
Es cierto que la Revolución de Mayo rompió con el monarca español, pero no con su pasado colonial y su herencia hispánica. También lo es que contiene ingredientes comunes con diversas corrientes liberales de Europa y que no se alimenta únicamente del liberalismo español.
En materia de doctrina económica sucede algo semejante. Desde finales del siglo XVIII tuvieron lugar sucesivas Representaciones de hacendados y labradores que reclamaban la abolición de las trabas al comercio. Manuel Belgrano fue, desde 1794, uno de sus mentores. Pero con motivo de la victoria sobre los invasores ingleses, se produjo una fuerte reacción monopolizadora de los grupos realistas que defendían el proteccionismo.
En la Representación de los Hacendados, Mariano Moreno señaló con certeza los beneficios de la competencia sobre el monopolio y la postración de vastos sectores sociales como consecuencia de éste último, y propuso como solución un plan que se financiaría con las mayores rentas de aduana. Del otro lado, quienes se oponían a la apertura del puerto alertaban sobre la ruina en la que caerían muchas producciones locales.
Ambas partes tenían razón. Sin embargo, a partir de las medidas tomadas por la Primera Junta de Gobierno, ya sea en lo político como en lo económico, el conflicto se dirimió por vía de la eliminación del adversario, y no por la del consenso para articular los intereses diversos presentes en toda sociedad política.
Lo anterior no debe ser leído como una posición de neutralidad. Mariano Moreno fue el portador del verdadero espíritu innovador de la Revolución, y quien imaginó bajo qué formas debía estructurarse el Estado revolucionario. Lejos de una visión liberal que favoreciera los intereses británicos -por lo que fuera acusado en su momento-, Moreno propuso en su Plan de Operaciones “extender la insurrección a Uruguay y Brasil, confiscar los bienes de los realistas para proveer de fondos al Estado y fomentar las artes, agricultura y navegación, desechando así empréstitos externos, establecer el monopolio estatal de la minería y los seguros y el control del comercio y los créditos, vedar la salida de capitales y la importación de artículos suntuarios, especialmente de los productos que como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil”. El Plan revela la inclinación profunda de Moreno por la igualdad: “las fortunas agigantadas en pocos individuos no sólo son perniciosas sino que sirven de ruina a la sociedad civil”.
Bajo la inspiración de Moreno, el Reglamento de la Junta de Mayo estableció los principios republicanos de representatividad y responsabilidad del gobernante por sus actos de gobierno, así como la publicidad de sus actos y la periodicidad de su mandato. También, y fundamentalmente, marcó una embrionaria división de poderes, que excluía a sus miembros ejecutivos de ejercer el poder judiciario “equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración”. Todo ello provenía de la Revolución Francesa.
Los principios de federación y confederación, en cambio, heredados de la Constitución de los Estados Unidos, recién aparecen con la Asamblea del año XIII, consignados en las Instrucciones de Artigas.
Mariano Moreno y Cornelio Saavedra -el presidente de la Junta- no habrían podido ser más distintos. La noche del 5 de diciembre de 1810, Moreno se entera de que en una cena ofrecida en el cuartel de Patricios -a la que se le había negado el ingreso- Saavedra es coronado rey y emperador. Enfurecido, escribe el célebre Decreto de Supresión de honores al presidente: “si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad”. El decreto marca un punto de inflexión en su tensa relación con Saavedra, culminando en la renuncia a su cargo de Secretario de la Junta que presentó trece días más tarde.
Para Shumway, “la división representada por el saavedrismo y el morenismo presagiaba el problema más difícil de la nacionalidad argentina: una continua ruptura en el cuerpo político que ni siquiera los líderes más imaginativos del país han podido curar. En cierto sentido, la sociedad argentina desde los primeros días de la Independencia pareció haber sido construida sobre una fisura sísmica. Ninguna institución argentina ha superado indemne los movimientos violentos e impredecibles de la falla, y su existencia subyace a gran parte de la perpetua inestabilidad del país”.
La victoria política de Saavedra sobre Moreno, a seis meses de haber nacido la Patria, constituye el primer hecho de supremacía del poder conservador, conformado en alianza por los militares -Saavedra controlaba los regimientos de Arribeños, Artilleros, Granaderos, Húsares, Montañeses y Patricios-, la Iglesia y los monopolios económicos, sobre las ideas modernizadoras. Pero además, los artesanos, peones y gauchos de los arrabales -los orilleros- estaban con Saavedra. Así fue que, de aquí en adelante, “los movimientos populistas organizaron a las masas bajo el liderazgo de élites antirrevolucionarias con escasa capacidad para crear estructuras institucionales sólidas”. Basándose en Milcíades Peña, dice José Pablo Feinmann en “La sangre derramada”, que “la Revolución de Mayo removió del Gobierno a la burocracia española e instaló en él a la burocracia criolla. No hubo desplazamiento del poder económico. Moreno y los suyos tenían las ideas, tenían la pasión, pero no tenían en su base una clase social revolucionaria” .
En el pensamiento de Moreno anidan dos corrientes que recorren la historia de la izquierda argentina: una, iluminista; la otra, jacobina. Por eso, aquella disputa simboliza, además, con carácter premonitorio, el primer distanciamiento de quienes, expresando un pensamiento de vanguardia, terminaron alejándose de aquellos grupos sociales a los cuales aspiraban representar.